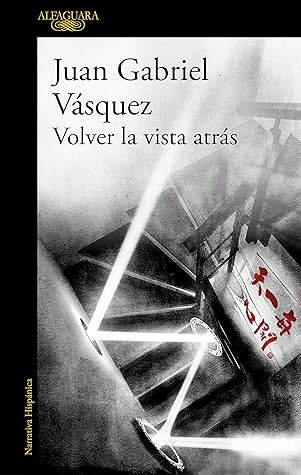More on this book
Community
Kindle Notes & Highlights
Read between
September 28 - October 4, 2021
Las rencillas ocultas o nunca expresadas que hay en todas las familias, los malentendidos y las palabras que no se dicen o se dicen a destiempo, la falsa idea que nos hacemos de lo que sucede en la cabeza o en el alma del otro: esa compleja red de silencios conspiraba ahora contra la serenidad, y Marianella, en medio de su tristeza, le estaba diciendo a Sergio que tampoco ella iba a asistir al entierro.
Era el mes de junio de 1945: Hitler se había suicidado en su búnker pocas semanas atrás, dos días después de que Mussolini fuera colgado por los italianos, pero Franco estaba vivo, muy vivo, y nada parecía indicar que España pudiera volver a ser una república.
«Usted odia a los tiranos», le decía a Fausto. «Ahí es donde nos encontramos usted y yo. A los campesinos los están matando a una hora de aquí, a dos horas, y nosotros recitando poemas. Y yo le digo, joven: si esos poemas no sirven para combatir, lo más probable es que no sirvan para nada.»
Era el 9 de abril de 1948, y él acababa de recitar en Quito un poema de Lorca. Según las noticias, Juan Roa Sierra, un joven rosacrucista, desempleado y paranoico, había esperado a Jorge Eliécer Gaitán a la salida de su oficina, en la carrera Séptima con avenida Jiménez, y le había descerrajado tres tiros que no sólo acabaron con la vida del próximo presidente de Colombia, sino que fueron también el pistoletazo de partida de una guerra que en poco tiempo devoró al país.
Todo lo que estaba ocurriendo en América Latina era lo que Fausto soñaba para su España republicana, su España de derrotados, la España que parecía incapaz de hacer con Franco lo que Castro y Guevara habían hecho con Batista.
El hombre tenía una misión por lo menos exótica: conseguir profesores de Español para el Instituto de Lenguas Extranjeras de Pekín. La búsqueda era parte del gran esfuerzo chino por entender al resto del mundo, o por llevar al resto del mundo su propaganda o su mensaje, pero hasta ahora sus profesores habían sido españoles exiliados de la Guerra Civil que, tras pasar un tiempo en la Unión Soviética, habían sido enviados a China por los rusos como parte del esfuerzo por construir un nuevo socialismo. Ahora había problemas en ese frente: de unos años para acá, las relaciones entre China y la
...more
Marianella pasó el vuelo con la nariz pegada a la ventanilla, escrutando las nubes, porque había oído a sus padres decir que iban a atravesar una Cortina de Hierro y no estaba dispuesta a perderse semejante acontecimiento.
El Gran Salto Adelante, la abrumadora campaña económica con la que Mao Tse-Tung había emprendido la transformación del antiguo sistema agrario en una sociedad de comunas, hizo exigencias tan desmedidas a los campesinos, y los obligó a esfuerzos tan insensatos y a resultados tan irreales, que millones acabaron muriendo de hambre mientras los oficiales del partido culpaban de la escasez al mal tiempo.
Llevaban en la mano una pequeña barra de bambú; Sergio pidió explicaciones, y el intérprete dijo: «Son cepillos de dientes. Los están arreglando. Hay muchas cosas que ya no llegan por el bloqueo. Los cepillos de dientes, por ejemplo». Con el uso, se les habían caído las cerdas; ésta era una fila para que les pusieran cerdas nuevas.
En el hotel convivían los maoístas con los prosoviéticos, los procubanos con los proalbaneses, los yugoeslavos con los comunistas europeos, y todos con los extranjeros antichinos, que era como llamaban a todo el que criticara el gobierno de la República Popular. También, por supuesto, había anticomunistas; y luego estaban los peores, la tenebrosa mezcla de anticomunistas y antichinos. La cosa no terminaba ahí, claro, porque también había anarquistas españoles, trotskistas italianos, uno que otro loco de manicomio y no pocos oportunistas que sólo estaban allí por dinero.
Afuera hacía tres grados bajo cero, pero Sergio ya sabía que los gorriones eran una plaga: se comían las semillas de trigo y arroz que eran del pueblo. Se decía que unos años antes, hacia 1959, la plaga había sido tan intensa que la gente de las aldeas se organizó para salir todos los días, a las doce en punto, con la misión única de hacer ruido. Reventaban cohetes y hacían sonar las matracas y los gongs y las campanas, y consiguieron armar tanto alboroto durante tanto tiempo que los gorriones empezaron a morir de infarto, agotados por no poder descansar. Aquel año las cosechas se salvaron de
...more
Desde su fila de butacas, siempre en la parte de atrás de la platea, Sergio alcanzaba a oír las reacciones del público, porque en La Habana, por alguna razón, el público de una sala de cine se comportaba como el de una obra de teatro en otro siglo: animaba a los personajes, los insultaba, le avisaba al héroe que el villano lo esperaba al doblar la esquina.
Ya se habían ido todos y Sergio lavaba los platos, distraídamente, como si lo absorbieran los juegos de luz de la espuma sobre sus manos.
La construcción que habían visto no se parecía en nada a la que él guardaba en su recuerdo, y estaba dispuesto a apostar aunque perdiera que Gaudí, si volviera a la vida, si saliera de su tumba con las magulladuras y las cicatrices del tranvía que lo mató, se plantaría con espanto frente al proyecto más importante de su vida y diría: «¿Pero qué han hecho con mi iglesia?».
Su padre, si pudiera escuchar sus pensamientos, aprovecharía el momento para recitar a Machado, Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, y Sergio tenía que preguntarse si eso era lo que le pasaba ahora, si estaba viendo la senda que nunca volvería a pisar.
le parecía claro que Francia y Gran Bretaña le habían dado la espalda a España con el argumento cobarde de la no intervención, mientras que Moscú había sabido reconocer la trascendencia del momento. Fue con fusiles soviéticos como se peleó en el Jarama, y fueron soviéticos los técnicos que llegaron al frente republicano para enseñarles a los españoles a manejar los tanques soviéticos.
El centro del conflicto eran las luces de los semáforos. Habían cambiado; fue una decisión de los guardias rojos, y el Regimiento Rebelde no podía mantenerse al margen. Se trataba de reconocer que el color rojo, símbolo de los guardias y de la Revolución, no podía seguir indicándole a la gente que se detuviera, pues para todos ellos era el color del progreso. De ahora en adelante, el rojo significaría la acción de avanzar;
Lao Wang resumió la situación con pocas palabras: «Lo están convirtiendo en un Buda». Sergio había visto a los guardias rojos durmiendo en la calle y aguantando frío para tener la posibilidad de divisar a Mao en su balcón de la plaza Tiananmén.
«Si uno desprecia la política, acaba gobernado por los que desprecia»,
De manera que se quedaron acurrucados donde estaban, en un silencio absoluto que era también el silencio del miedo, mientras caía la noche y la oscuridad se tragaba los troncos de los árboles y el verde que había enloquecido a Alberto, y en cuestión de minutos ya no sabían ni siquiera dónde tenían la palma de la mano.
La selva, que conspiraba contra ellos, les escondió las culebras, les escondió los chigüiros, les escondió los ríos donde hubieran podido pescar un bagre o una mojarra, que de todas maneras no habrían podido cocinar, porque el fuego o el humo habrían llamado la atención de los soldados.
Entre las brumas de la inconsciencia reconoció la voz de Guillermo, pero luego no era Guillermo sino su padre, y luego le parecía que su padre era el maestro de la fábrica de relojes, y hasta Carl Crook vino para hablarle: «Tranquila, Lilí, que todo va a salir bien».
De repente volvieron la aprensión y la angustia y la paranoia, pues, a pesar de la intervención de un intérprete, el pasaporte no pasó la frontera, sino que se quedó allí, decomisado, como la metáfora imbécil de una vida enredada.
Las escuelas de cine de Pekín habían cerrado en los primeros días de la Revolución Cultural, y nadie veía la posibilidad de que volvieran a abrir. No sólo estaban cerradas, sino malditas: su reputación había quedado fatalmente ligada a la de Jian Qing, la esposa de Mao, una mujer ambiciosa, actriz mediocre de otros tiempos, que había acumulado un poder enorme durante la Revolución y lo había aprovechado a conciencia para aplastar cualquier manifestación cultural que no fuera una celebración de las ideas maoístas.
«No he logrado decidir si me tratan como un rey o como un espía», le decía a Sergio. «Y usted sabe, joven Cabrera, que los reyes y los espías tienen algo en común: nadie les dice la verdad.
Mi labor de novelista, frente al magma formidable de sus experiencias y las de su hermana, consistió en darles a esos episodios un orden que fuera más allá del recuento biográfico: un orden capaz de sugerir o revelar significados que no son visibles en el simple inventario de los hechos, porque pertenecen a formas distintas del conocimiento. No es otra cosa lo que hacen las novelas. A esto nos referimos, creo, cuando hablamos de imaginación moral: a esa lectura de una vida ajena que consiste en observar para conjeturar, o en penetrar lo que es manifiesto para descubrir lo oculto o lo secreto.