Un verano infinito
El británico Christopher Priest publicó su primer cuento en 1966. Heredero, al igual que Brian Aldiss, de la tradición del romance científico de Wells, llegó sin embargo un tanto tarde a la New Wave británica, cuando esta ya había casi agotado su etapa más experimental. Se sumó, por tanto a un grupo de escritores (incluyendo la segunda etapa en la carrera del abanderado de la New Wave, J. G. Ballard) que producían una ciencia ficción cada vez más cercana a la literatura mainstream, pero manteniendo ese ingrediente especial de extrañeza que caracteriza al género fantástico. Este nuevo género acabó recibiendo el apelativo de slipstream (teniendo como antecesores el realismo mágico de Borges o «La metamorfosis» de Kafka) y en él medró Priest.
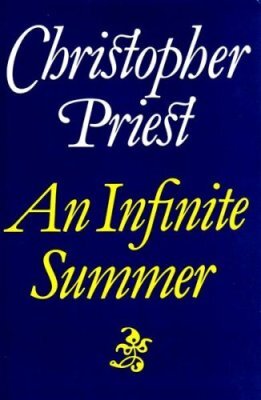
Siendo un escritor poco prolífico, se dedicó a publicar entre dos y cuatro cuentos al año, con su primera novela, «Indoctrinario», de 1970 y desde entonces una nueva cada dos o tres años. En 1979, tras cinco novelas y una primera antología («Real-time world», 1975), sacó una segunda recopilación, que incluía textos publicados originalmente entre 1976 y 1979 (aunque en su mayor parte son relatos de 1978): «Un verano infinito» («An infinite summer»). Tres de los cinco textos poseen además un elemento unificador, el escenario (no siempre central en la trama) del Archipiélago del Sueño.
Antes de seguir adelante toca pararnos un momento a analizar cómo afecta a esta ubicación imaginaria la adscripción (teórica) de Priest al género del slipstream, porque si algo lo caracteriza es por el difuminado de las fronteras entre géneros (ciencia ficción y fantasía, pero también fantástico y realista). Esta indefinición nuclear hace que la ficción de Priest oscile a menudo en una dualidad realidad/ficción maleable e inconstante, un juego referencial en el que la metáfora puede intercambiar posiciones con el concepto que representa (y este se transforma a su vez en comentario sobre los escenarios imaginarios). Así, el Archipiélago del Sueño se convirtió en el hito geográfico que identifica un escenario no exactamente ucrónico, pero tampoco enteramente fantástico, en el que una gran isla del norte (equivalente a Gran Bretaña), se encuentra en guerra perpetua con el continente del sur, extendiéndose por entre ambas potencias beligerantes las susodichas islas, forzadas a una neutralidad aislada. La cuestión es que este escenario no siempre es una realidad, sino que a veces es la ficción metafórica que describe una realidad… que no siempre es la nuestra. ¿Confundidos? Vamos con el análisis concreto de los relatos.
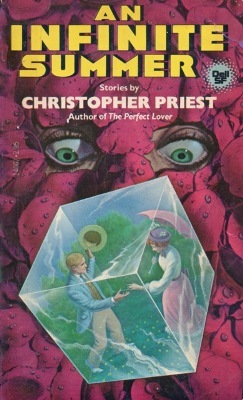
La antología arranca precisamente con el relato que le da título. «Un verano infinito» («An infinite summer») fue publicado originalmente en 1976 en la primera entrega de la efímera colección de antologías originales Andromeda, de Peter Weston (que se prolongó solo por otros dos números). La historia nos sitúa en 1940. Los alemanes bombardean Inglaterra. Mientras tanto, un joven llamado Thomas Janes pasea ajeno a todo ello por Londres. Pese a su apariencia, nació en 1881, tendría casi sesenta años… de no ser porque en 1903 fue congelado y no retorno a la vida hasta 1935. Desde entonces, deambula por el mundo, siendo capaz de percibir tanto otras figuras congeladas en el tiempo como a quienes lo provocan, los congeladores, unos viajeros temporales cuyas intenciones le son desconocidas por completo, aunque parecen tener que ver con algún propósito artístico. La cuestión es que no fue congelado solo. Junto con él, estaba la joven Sarah, a quien ansiaba prometerse… y que sigue atrapada en aquel verano inmutable de 1903.
«Un verano infinito» es un relato tan poético como melancólico, que presenta ya los que podrían ser los dos grandes temas de la antología: el amor y la disociación con la realidad. En este caso, no solo tenemos dos líneas temporales (o tres, si separamos las de 1935 y 1940), sino dos percepciones diferentes. La primera ignorante e inocente, la segunda poseedora de un conocimiento secreto que no solo no proporciona la felicidad, sino que aliena a Thomas de su tiempo, despertando quizás en él el anhelo de una fuga hacia un tiempo más sencillo (prebélico), representado por ese amor puro de juventud. Quizás en este concepto se resuma a la perfección la intención del slipstream, que consiste en crear a través de la intromisión de lo fantástico en la cotidianidad un extrañamiento en el lector que haga resonar en él un eco del sentimiento de desencanto vital que desembocó en el postmodernismo.
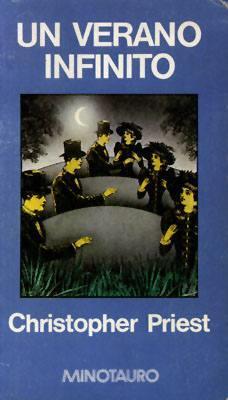
Esto es quizás lo que diferencia claramente el slipstream de su antecesor directo, el realismo mágico. Allí donde aquel utilizaba lo fantástico para enfatizar la realidad, construyendo metáforas imposibles, integradas sin embargo en la cotidianidad sin ningún tipo de cuestionamiento, Priest y otros cultivadores del slipstream buscan premeditadamente el conflicto, la disonancia cognitiva que magnifique el estado de confusión y lo convierta en el núcleo central de la experiencia (algo que se repite una y otra vez a lo largo de esta antología). Paradójicamente, el final del relato puede interpretarse como una fuga disociativa, una renuncia a la comprensión para alcanzar la felicidad: escapismo en estado puro.
«Rameras» («Whores») fue publicado originalmente en 1978 en la antología New Dimensions 8 (compilada por Robert Silverberg). Aquí ya nos encontramos con un relato ambientado directamente en el Archipiélago del Sueño, al que llega un soldado en licencia médica por haberse visto afectado por una granada de gas sinestésico (algo que retrotrae a «A cabeza descalza», de Brian Aldiss, 1969). Una vez en Winho, una isla recién liberada del enemigo (un enemigo que nunca se muestra de forma clara en todo el ciclo, sino solo como un concepto deshumanizado casi puro: el otro antagónico), busca a una prostituta que conoció en una ocasión anterior, enterándose de que se cuenta entre las víctimas de la transitoria ocupación. Acaba, sin embargo, contratando los servicios de otra ramera, a quien el enemigo ha afilado por algún motivo los dientes.
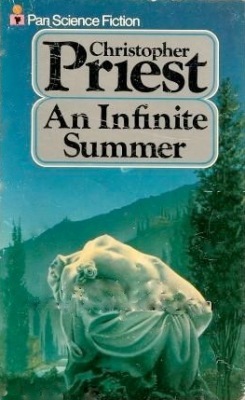
Lo que sigue son una serie de imágenes enormemente perturbadoras, potenciadas por los ataques de sinestesia que sigue sufriendo esporádicamente el soldado, en una narración que juega también con la dualidad cordura/alucinación para plasmar quizás un conflicto ético cuya simbología, de tener una explicación única, resulta difícil de precisar. Destacaría quizás la profunda incongruencia entre la sordidez del fondo y la cualidad casi poética de la forma, que pone tal vez de manifiesto el autoengaño del soldado, que fantasea con una relación romántica enmarcada en realidad dentro de una dinámica de abuso colonial (entre otras cuestiones).
El mejor cuento de la antología posiblemente sea «Vagabundeos pálidos» («Palely loitering»), publicado originalmente en The Magazine of Fantasy and Science Fiction (enero de 1979), siendo escogido además como inspiración de la ilustración de portada. La historia nos sitúa en un futuro indeterminado en el que, por alguna razón, se ha producido un retroceso tecnológico y social que conforma un escenario, de nuevo, tardodecimonónico (o, en cualquier caso, pre guerras mundiales). El gran elemento diferenciador es el parque construido alrededor del Canal de Fluido Magnético, creado originalmente para lanzar una nave interestelar y utilizado ahora como espacio de recreo para las familias acomodadas del país. Su principal atracción son los Puentes del Ayer y del Mañana, pues atravesándolos es posible retroceder o avanzar un día en el tiempo.
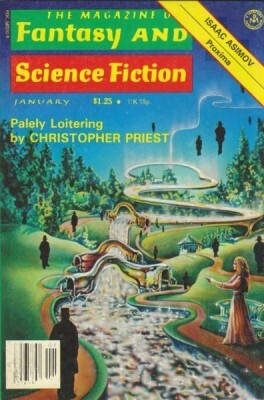
El protagonista y narrador de la historia es Mykle, el hijo de una familia acomodada que cierto día, visitando el parque, comete una imprudencia y se ve proyectado no un día, sino treinta y dos años en el futuro. Allí conoce a un misterioso joven que no solo le ayuda a regresar a su propio tiempo, sino que le revela la pasión que lo devora por una joven que suele visitar el parque y de la que solo conoce el hombre: Estyll. A partir de aquí se desarrolla una curiosa historia de amor, mayoritariamente unidireccional, que pasa por diversas etapas, desde una curiosidad vaga a una avasalladora pasión platónica que Mykle alimenta a distancia, espiando desde una orilla del río el objeto de su atracción.
Mejor no pensar mucho en el escenario y la trama, porque no todo termina de resultar coherente. Lo relevante es el modo en que Priest utiliza los elementos descritos para tejer no sé si una historia de amor o una de obsesión, que de algún modo logra reflexionar sobre las decisiones que tomamos y sobre si realmente somos libres para elegir nuestro destino. La trama se fractura fácilmente en diversos lapsos temporales, pero también hay otros planos de separación, algunos evidentes como las dos orillas del río, otros no tanto, como la relación entre observador y observado/a (un tema que se repetirá en el último texto de la antología), tanto a través del espacio como del tiempo.

«Vagabundeos pálidos» cosechó una nominación al premio Hugo de relato largo de 1980 (que ganó con toda justicia, sin menoscabo del cuento de Priest, el excepcional «Los reyes de la arena», de George R. R. Martin). En los Locus fue clasificada como novela corta, aunque de nuevo tuvo la mala suerte de enfrentarse a «Enemigo mío«, de Barry M. Longyear, y «La Casa del Canto», de Orson Scott Card, clasificadas por delante de ella en primera y segunda posición respectivamente. Se desquitó finalmente con una victoria en «casa», al hacerse con el BSFA de ficción breve.
También de 1978 es «La negación» («The negation»), publicada originalmente en la antología Anticipation, que fue coordinada por el propio Priest, y perteneciente (más o menos) al ciclo del Archipiélago de Sueño. La ambigüedad se debe a que en este caso se trata de una ubicación ficticia, creada por la escritora Moylita Kaine para su novela «La afirmación». Su mundo, sin embargo, no es tampoco el nuestro, sino una tercera realidad alternativa en la que Dik, un joven policía, ha sido destinado a un pueblo fronterizo como guardia en el muro que los defiende/separa del enemigo (de nuevo, un enemigo impreciso). En este caso también tenemos una suerte de amor platónico/admiración por parte de Dik hacia Moylita y, obviamente, una no tan clara dicotomía entre ficción y realidad, cuya exploración se adentra incluso en terrenos metaliterarios (rizándose el rizo al publicar dos años después Priest su primera novela del ciclo de Archipiélago del Sueño, que llevó por título también «La afirmación«, aunque nada tiene que ver con lo que se nos cuenta de la obra de Kaine).
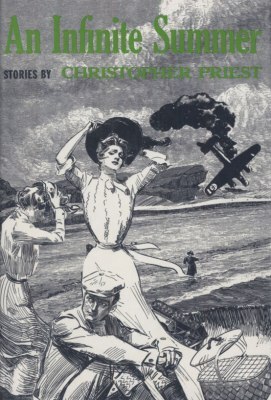
Otro elemento recurrente del cuento es el muro (o, más bien, los muros), con una función evidente (tanto en la «realidad» como en la ficción) y otra metafórica. Atendiendo a una de las posibles interpretaciones, y dado el año de publicación, resulta bastante evidente traer a colación otro famoso Muro, el de Berlín y, por extensión, la separación entre los bloques capitalista y comunista en la Europa de la Guerra Fría y el metafórico Telón de Acero que los separaba. Cabe mencionar que las simpatías de Priest parecen decantarse por una postura cuando menos anticapitalista.
La antología se cierra con su texto más extenso, la novela corta «El observado» («The watched»), publicada originalmente en el número de abril de 1978 de The Magazine of Fantasy and Science Fiction (un volumen especial dedicado a autores británicos). El escenario vuelve a ser el Archipiélago del Sueño, pero durante un período de relativa calma en el conflicto. En esta narración, el tema central es la observación (desde la relación entre el observador y lo observado al vouyerismo), con Ordier, un antiguo experto en vigilancia (inventor de unas microcámaras-espía llamadas escintilas), autoexiliado en una isla del archipiélago que también acoge a un grupo de refugiados qataari.
Es quizás el texto más hermético de toda la antología, describiendo una «relación» obsesiva entre Ordier y los qataari, a los que espía aun a sabiendas de que reaccionan a cualquier intento de ser estudiados con la inmovilidad más absoluta. Muchos de los temas expuestos en los otros textos (como los remordimientos, el amor obsesivo, la imposición, el intercambio de posiciones, la percepción alterada de la realidad…) se encuentran representados también en una novela corta que concluye tal vez de un modo excesivamente críptico para mi gusto. «El observado» cosechó una nominación al premio Hugo y quedó en segunda posición en los Locus en la categoría de novela corta. Todo un éxito, aunque realmente no tenía nada que hacer contra el título que lo arrasó todo ese año: «La persistencia de la visión», de John Varley.
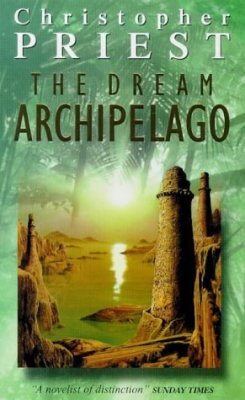
En conjunto, «Un verano infinito» es una antología diferente, con una innegable calidad literaria pero con la que, pese a todo, no termino de conectar. Nunca he llegado a identificarme con los postulados postmodernos y, aunque puedo apreciar intelectualmente los juegos referenciales a los que se entrega Priest y su búsqueda premeditada de la indefinición, mis patrones de pensamiento son muy diferentes y no logro que los cuentos, salvo en fragmentos aislados, resuenen emocionalmente conmigo (algo que quizás podría achacar a una cuestión generacional y que podría explicar también por qué Christopher Priest es un autor cuya popularidad parece haber ido decayendo con el tiempo).
Tras «La afirmación», Priest siguió retornando una y otra vez al Archipiélago del Sueño. Primero, recopilando en una antología homónima («The Dream Archipelago», 1999) todos los relatos ambientados hasta la fecha en ese escenario (seis, incluyendo los tres de «Un verano infinito»). Siguió publicando algún relato ocasional hasta que en 2011 lanzó «The islanders» (una suerte de guía acerca de la distintas islas del archipiélago), seguida por «The gradual» (2016, aunque en su novela de 2013, «The adjacent», también se toca tangencialmente el Archipiélago del Sueño). La última incursión hasta la fecha en este microverso isleño es la novela «The evidence», de 2020. Todo ello sigue inédito en castellano.
Otras opiniones:
De Cristóbal Pérez Castrejón en El Sitio de Ciencia FicciónDe Cities:moving en Das BücherregalOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:
La afirmación (1981)


