Concepción Cascajosa Virino's Blog
May 30, 2021
Qué es una buena serie sobre la Carrera Espacial
La segunda temporada de Para toda la Humanidad ha logrado algo que suele ser poco común en el mundo de las series. Por un lado, mejorar una entrega inicial evitando lo que los anglosajones llaman el “sophomore slump”: la decepción típica de cuando algo empieza fenomenal y luego no puede (o sabe) mantenerse. Y, por otro, encontrar un hueco en un mercado saturado estando en una plataforma como Apple+, un tanto en la retaguardia de las llamadas “guerras del streaming”. Para toda la Humanidad formó parte de su lista de estrenos inaugural el 1 de noviembre de 2019 junto con See y The Morning Show. Decir que ese triple debut fue algo decepcionante es un acto de generosidad, pero el estándar de lo que es un éxito y lo que no se ha convertido en mera cuestión de perspectiva. Cuando dentro de unos años los contables de todas estas plataformas saquen los números del ejercicio de especulación en el que se ha convertido la producción de ficción, habrá muchos creadores diciendo aquello de “que me quiten lo bailao”. Un año y medio después, Para toda la Humanidad regresó con una segunda temporada, creciendo en relevancia tras cada capítulo hasta un final para el que hay que tener preparados los pañuelos y algo (o alguien) a lo que agarrarse bien fuerte. ¿Cómo se logra eso? Para toda la Humanidad es una buena serie. Y, al final, lo que es bueno se eleva como el aceite en el agua, aunque no tenga estrellas en el reparto, pedigrí cinematográfico o un equipo de prensa mandando miniaturas de cohetes espaciales, a ser posible con un neón resplandeciente.
¿Eres un adicto a las series?
Suscríbete a nuestro Newsletter
Antes de suscribirte, lee aquí nuestra política de privacidad y aviso legal.Confieso que la Carrera Espacial es uno de mis temas favoritos para pensar la Historia a través de los medios, como saben muchos de los sufridores estudiantes a los que he dado clase. La más larga y cara campaña propagandística de la era de la televisión, la competición entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por conquistar el espacio durante la Guerra Fría permitió un extraordinario desarrollo tecnológico del que todavía nos beneficiamos. Como narra Michael Allen en su libro Live from the Moon: Film, Television and the Space Race (I.B. Tauris), mientras unos científicos trabajaban para llevar a los astronautas al Espacio con cohetes, otros lo hacían para que se pudiera contar desde allí con nuevas cámaras y sistemas de transmisión. Su clímax, la llegada a la Luna, es el programa de televisión más importante de la historia: una sofisticada superproducción que incluyó animación y simulaciones en un plató hasta que Neil Armstrong pudo colocar y encender la cámara desde la que llegaría la señal lunar.
Por todo esto ha sido especialmente fatigoso ver el fracaso de la serielidad contemporánea que ofrecer una buena ficción dedicada a la exploración espacial. De la Tierra a la Luna (en HBO España) fue lo más cercano, pero en un nuevo visionado reciente constaté la impresión que tuve cuando se estrenó dos décadas atrás: es una serie irregular y muy marcada por algunos de los tics de las ficciones de HBO del periodo. Dos aproximaciones más recientes a la Carrera Espacial, The Astronaut Wives Club y Elegidos para la gloría (en Disney+), pasaron desapercibidas para el público y la crítica, que detectó en ambas un exceso de clichés. No le ha ido mejor a las series sobre una base ficcional. ¿Alguien se acuerda de Defying Gravity, vendida como Anatomía de Grey en el espacio? Más recientemente, The First (en Starz) fracasó a pesar del pedigrí delante (Sean Penn) y detrás de las cámaras (Beau Willimon) por no entender el “teorema de Rubicón”: que una serie sobre el espacio no puede tardar una temporada entera en que se lance un cohete. No le fue mejor a Away (en Netflix), que producía sopor cada vez que las tramas regresaban a la Tierra y a las familias de sus protagonistas. Y es que muchas de estas series se han encallado en la obsesión por las relaciones paternofiliales que aflige a las aventuras espaciales cinematográficas, de Interstellar a Ad Astra pasando por El primer hombre. Al menos en Estados Unidos, parecía imposible encontrar una ficción espacial (la excelente Marte es un docudrama) desde la épica genuina en lugar que desde el drama psicoanalítico. O lo que es lo mismo, tomar la exploración espacial como tema, en lugar de ser una excusa argumental para ajustar cuentas con la familia.
Hasta que llegó Para toda la Humanidad. Laurent Jullier, en su libro ¿Qué es una buena película? (Paidós), aportaba criterios con los que valorar el cine que perfectamente pueden valer para las series. Concretamente, podemos pensar en Para toda la Humanidad como un logro técnico y un relato que es a la vez edificante y coherente. O dicho de otro modo, Para toda la Humanidad está bien hecha, pero no se deja llevar por la exuberancia en lanzamientos de cohetes y paseos espaciales. Más bien, crea situaciones dramática para el goce indisimulado ante el logro inimaginable, el mismo simbolizado por aquel “Boy!” que Walter Conkrite soltó superado por la emoción cuando el Águila se posó en la superficie lunar. No pongo ejemplos para no estropear la diversión, pero los hay generosamente en las dos temporadas de la serie.
Y luego está la virtuosa construcción que Para toda la Humanidad hace de sus personajes. Hace unas semanas escuché a una conocida guionista explicar la importancia de trabajar a los personajes teniendo como referencia sus profesiones. Sin simplificar y sin categorías cerradas, hay profesiones que atraen a un tipo de personas, como hay personas que, por su carácter, florecen en determinadas profesiones. No es que Para toda la Humanidad se olvidé del todo de los problemas familiares, es simplemente que esos problemas no son su rasgo definitorio. Y sí lo es el impulso interior para subir al espacio, o la experiencia vicaria de enviar a personas a él. Los éxitos y fracasos como astronautas Gordo (Michael Dorman) y Tracy Stevens (Sarah Jones) tienen más que ver con quiénes son por separado y no cómo se comportan cuando están juntos. Siempre lamentaré que la película basada en el libro de Tom Wolfe The Right Stuff se tradujera con el absurdo Elegidos para la gloria, cuando el original Lo que hay que tener es mucho más iluminador. Por su parte, Margo Madison (Wrenn Schmidt) toma el camino que la lleva a escalar posiciones como administradora en la NASA no como renuncia sino elección. En realidad, aquí nadie sufre demasiado por sus renuncias, y si lo hace al menos se consuela como puede: Wayne Cobb (Lenny Jacobson) y Karen Baldwin (Shantel VanSanten), con nada en común salvo cónyuges astronautas, liberan tensiones en una escena fumando marihuana y aceptando que es lo que te toca cuando te enamoras de alguien cuyo principal objetivo vital es salir a un sitio donde no hay ni gravedad ni oxígeno.
Como trasfondo de toda esta estructura dramatúrgica, Para toda la Humanidad reescribe la Carrera Espacial a partir de un punto de rotura: los soviéticos llegaron primero a la Luna, una humillación que cambia el curso de la Historia de Estados Unidos de parecida manera a como lo haría en la realidad los atentados del 11-S. En los últimos años, la ucronía se ha vuelto habitual en la ficción televisiva, particularmente como derivación de su emergencia como subgénero literario, de The Man in the High Castle (en Amazon Vídeo) a La Conjura contra América (en HBO España) pasando por 22/11/63 y SS-GB (en Filmin). En su libro Contrafactuales ¿Y si todo hubiera sido diferente? (Editorial Turner) Richard J. Evans analiza el fenómeno sobre todo en la derivación historiográfica de lo contrafactual, alertando de que estas visiones lo fían casi todo a un rechazo a los excesos del determinismo en el que late un pensamiento de conservador. Pensemos un momento en Hollywood (en Netflix) y lo que dice o no de la lucha colectiva para alcanzar objetivos de progreso. Pero a pesar de la visión crítica del libro hacia el pensamiento contrafactual, Evans, le encuentra una cierta utilidad en su uso limitado para comprender las decisiones que determinan el curso de Historia.
Traigo a colación el libro de Evans no solo porque la portada de su edición original mostrara precisamente la bandera soviética en lugar de la estadounidense en la llegada a la Luna, sino porque Evans no obvia tampoco el atractivo de los escenarios contrafactuales en la ficción. En Para toda la Humanidad el co-creador Ronald D. Moore y su equipo creativo encuentran en su escenario contrafactual un concepto atractivo sin que nunca sea una distracción. Los cambios en la dirección de la Historia están al fondo y solo muy puntualmente se colocan en el centro del relato. La lucha por los recursos lunares en ese contexto parece más importante que el combate geopolítico: en esta realidad, Ted Kennedy gana las elecciones a Nixon, Reagan ocupa la Casa Blanca cuatro años antes y la Guerra de Vietnam terminó de forma temprana. Y es ahí donde la serie encuentra un rico potencial para su narrativa central reflexionando sobre desarrollo tecnológico, progreso social y las contradicciones de la naturaleza humana.
Para toda la Humanidad empieza con el astronauta Edward Baldwin (Joel Kinnaman) lamentando la temprana llegada soviética a la Luna en un bar con su patriotismo herido y su masculinidad algo tóxica doliente. Cuando una vez que la NASA, de forma accidentada, ha logrado el alunizaje del Apolo 11, se encuentra con una sorpresa: los soviéticos les vuelven a ganar, esta vez con una mujer. Eso lleva a Nixon a dar luz verde a un programa específico para mujeres astronautas en la NASA, a cuya formación Para toda la Humanidad dedica un tercer capítulo que mete en una coctelera la historia de del Mercury 7 y la del Mercury 13, el programa privado que quiso demostrar la viabilidad de las mujeres en el Programa Espacial.
El paso de los capítulos muestra que Estados Unidos logra tomar velocidad en la Carrera Espacial en parte por la incorporación de las astronautas al programa. Lo que inicialmente tiene una intención propagandística acaba siendo catalizador de cambios de mayor calado: la proyección de astronautas como Molly Cobb (Sonya Walger) y Tracy Stevens impulsa la aprobación en la línea temporal de la serie de la Enmienda de Igualdad de Derechos, cuyo fracaso en la realidad narra con maestría Mrs. America (en HBO España). Para ello, estas mujeres se convierten en iconos familiares que protagonizan anuncios y se dejan ver frecuentemente en televisión. Libros como Another Science Fiction: Advertising the Space Race, 1957–1962 (Blast Books) de Megan Prelinger y Marketing the Moon: The Selling of the Apollo Lunar Program (M.I.T. Press) de David Meerman Scott y Richard Jurek vienen a la cabeza cuando Para toda la Humanidad muestra de forma recurrente a Tracy Stevens apareciendo en el popular talk-show de Johnny Carson, incluso desde el espacio. Al contrario que El primer hombre, donde la carrera espacial es metáfora de una búsqueda terapéutica individual, Para toda la Humanidad nunca olvida que fue un empeño colectivo con una profunda significación social. Es decir, le enmienda la plana empezando por el título.
Ronald D. Moore es quizás el creador de series norteamericano con una obsesión más sostenida por el espacio. Se hizo mayor de edad como guionista en Star Trek: la Próxima Generación (en Netflix) antes de reinventar el universo de la popular franquicia con esa space-opera tamizada por la geopolítica que fue Star Trek: Espacio Profundo Nueve (en Netflix). Cuando tuvo la oportunidad de rehacer el delirio camp que fue la Galáctica: Estrella de Combate (en Amazon Vídeo) original, lo hizo inventándose aquello de la “ciencia-ficción naturalista”. Se basaba en cosas tan lógicas como que sus naves no hacen ruido porque no hay sonido en el espacio. Los ecos de la exploración espacial han latido en su trabajo, como en la fracasada Virtuality. Su trabajo (hasta Outlander) siempre explora una idea que también nutre a Para toda la Humanidad: que las miserias humanas nos van a acompañar allá donde estemos. En este universo, la Guerra Fría simplemente se hubiera desplazado a otro lugar. La utilidad de la Carrera Espacial para encontrar recursos naturales permite su extensión y muy pronto se reproducen las viejas lógicas colonialistas. No es casual que la base norteamericana en la Luna se llame Jamestown, como el primer asentamiento permanente inglés en el actual territorio de los Estados Unidos. Ni que la sombra del desarrollo armamentístico planee permanente sobre el Programa Apolo. Y, a partir de ahí, digamos que se aplica literalmente el principio dramático de Chéjov: los rifles que aparecen, más pronto que tarde, acabarán por ser disparados. En esos momentos la serie pone el foco en el papel de las decisiones individuales en los grandes cruces de caminos de la Historia, justo la utilidad que veía Richard J. Evans en el pensamiento contrafactual.
Todo esto lo plantea Para toda la Humanidad en una narrativa que dedica su tiempo a colocar las piezas en el tablero y hacer que cada una de ellas importe. Y no tiene problema en llevar al fondo a algunos personajes durante varios capítulos hasta que pueden regresar de forma orgánica. Dice cosas relevantes sobre la Historia del siglo XX y los retos a los que nos aboca el desarrollo tecnológico sin poner en boca de sus personajes parlamentos obvios. Reescribe la Historia desde un profundo conocimiento de ella. Es clásica en sus formas sin caer en lo convencional, y sabe la función justa de su concepto inicial. Entre tanta serie perdida en su exhibicionismo, no pretende inventar la rueda. Para toda la Humanidad es, sencillamente, una buena serie.
La entrada Qué es una buena serie sobre la Carrera Espacial se publicó primero en Serielizados.
January 2, 2021
Ficción española 2020: ¿Todo el mundo es bueno?
Las series españolas han tenido un buen año. Incluso mejor que eso: han tenido un año sobresaliente. Ni siquiera hay que haberlas visto para darse cuenta: nunca se hablado tanto de las series españolas, para destacar la calidad de una u otra ficción o para utilizarlas como arma arrojadiza política (nuestro deporte nacional). La ficción española parece haber cruzado el Rubicón que las series norteamericanas dejaron atrás hace un tiempo, aunque en el camino se repiten hasta los mismos tics. Por momentos, los hiperbólicos esfuerzos de la opinión publicada por coronar a la mejor serie del año (qué demonios, de la historia) han sido pasto de chascarrillo. La maldita hemeroteca luego ha puesto a cada uno en su sitio: lo que en abril parecía destinado al Olimpo, para diciembre ya había caído en el olvido.
Al habitual exceso del converso, se suma otro factor más mundano: poniendo en valor una obra, también se pone en valor a uno mismo, cuestión nada baladí cuando se juzgan las series desde una crítica fílmica que históricamente ha mirado con displicencia a la televisión. Ahora las series se estrenan en festivales de cine y salen de allí con los ropajes del prestigio, mientras que los analistas de televisión de siempre miran de reojo y con un puñal (metafórico) en la mano: normal que tal serie española sea la del año si es la única que veis, majos.
¿Eres un adicto a las series?
Suscríbete a nuestro Newsletter
Antes de suscribirte, lee aquí nuestra política de privacidad y aviso legal.
En este contexto, pocas cosas han sido más entretenidas en 2020 que ver la labor de Pepito Grillo (o, en sus propias palabras, de Grinch) ejercida por el analista Enric Albero. La cosa ha funcionado más o menos así. Se estrenaba una serie que estaba bien, pero tenía sus cosas, el tipo de cosas que se pueden comentar sin restar interés al visionado. Llegaban las loas exageradas de los «hunos y los hotros», que diría Unamuno. Días después, Albero descendía cual rapaz y daba un buen repaso a la serie. Y, a partir de ahí, todo era colocado en su justa medida, porque ni siquiera tenías que coincidir con él para admirar su labor de servicio público. Lo hizo, en lo que en mi opinión es el mejor texto de análisis serial del año, con La Unidad, cuyos valores de producción deslumbraban en dos de las definiciones de la RAE: «producir gran impresión con estudiado exceso de lujo» y «ofuscar la vista o confundirla con el exceso de luz».
Era evidente que en ‘Patria’ había cosas que no hubieran pasado el filtro al que se enfrenta el creador medio de serie española
Fueron unas cuantas las series que pasaron por «el tratamiento Albero», pero la eclosión llegó con 30 Monedas. A veces no pasa nada por estar en minoría frente a un consenso, pero es que en este caso el consenso era exclusivamente público y no privado. Era evidente que en esta serie, brillantísima en momentos y un accidente de tráfico a cámara lenta en otros, había cosas que no hubieran pasado el filtro al que se enfrenta el creador medio de serie española.
Lo bueno de las series es que el tiempo pone las cosas en su sitio con inusitada rapidez, con la misma cadencia del episodio semanal. Así se pudo apreciar el silencio administrativo que acompañó el tramo final de Patria, cuya campaña de lanzamiento fue sin duda la mejor del año. Tanto, que cuando llegaron las entregas potencialmente más polémicas, hubo un silencio de la categoría atronador. No es que Patria haya sido una adaptación fallida: sus virtudes son muy visibles. Pero también lo son sus defectos, desde la caracterización de carnaval impropia de una producción de este tipo que reduce al Joxe Mari maduro a una caricatura, hasta el vacuo ejercicio de tensión que marca la mitad del capítulo final, tanto en forma (casi todo lo hemos visto ya, de hecho, varias veces) y fondo (ni a Bittori le interesa el quién). La sociedad española y su audiovisual no van a pagar con una serie su deuda con las víctimas del terrorismo de ETA, pero hay quien piensa que es un buen comienzo: Patria era la mejor serie porque debía serlo.

«Pan ensangrentado» – Capítulo 7 de ‘Patria’ / HBO España
El 2020 ha sido un año ideal para comprobar el carácter pendular español, ese que nos lleva de extremo a extremo. Quizás merece la pena olvidarnos un momento de los árboles (las propias series) para ver el bosque, y constatar que la ficción ha tenido sus éxitos creativos, pero también sus considerables fracasos industriales. Y uno claro es la práctica desaparición de lo que ha sido el sostén de la ficción española durante nada menos que 25 años: la ficción generalista. También en ese momento la base no fue transición, sino ruptura. No parece que sea porque no hay interés en la audiencia en las series en la máxima audiencia, como demuestran las importaciones turcas. El hundimiento de la ficción española en la televisión generalista no tiene parangón. Lo curioso es que el proceso de renovación de ficción generalista estaba, a la altura de 2017-2018, empezando a dar frutos. El Ministerio del Tiempo y Vis a vis mostraron el salto que la ficción podría dar si se dejaba atrás los prejuicios sobre la audiencia televisiva, y La Casa de Papel puso dirección al hiperespacio.
Entonces llegó Netflix y empezó a quedarse con derechos, imponiendo de cuajo a las series generalistas los cambios que tanto temor provocaban
Pero resulta que la industria estaba muy cómoda en el universo conceptual de quien entonces era presidente del gobierno: «A veces moverse es bueno, otras veces no; a veces es mejor estarse quieto y en otras es mejor que no y en ocasiones es mejor estar en movimiento» (M.R.). Fariña queda como eclosión y paradójico fin de ciclo. Entonces llegó Netflix y empezó a quedarse con derechos, con profesionales y con más y más horas del tiempo de los espectadores imponiendo de cuajo a las series generalistas los cambios que tanto temor provocaban.
Porque a la señora de Cuenca no la jubilaron: abrió un día las ventanas y se puso a gritar, a lo Howard Beale, que estaba más que harta y no pensaba seguir soportándolo. Cuidado con la señora de Cuenca, que ella vio en la tele Raíces, Holocausto y Lou Grant. De hecho, durante décadas vio más series españolas que los propios profesionales que las hacían, que en algunos casos pregonaban a voces no seguir ni las suyas propias. La señora de Cuenca un día pidió que le dieran de alta en Netflix cansada de acostarse a las tantas mientras los ejecutivos de las cadenas se hacían trampas al solitario para arañar dos décimas de cuota de pantalla. Se hartó de que las series no se estrenaran, sino que se lanzaran a la parrilla para perjudicar al enemigo. Se puede discrepar de unas cuantas cosas de este análisis del mismo Enric Albero sin hacerlo de la tesis central: para este viaje, a lo mejor no hacían falta tantas alforjas.

Rodrigo Sorogoyen, Vicky Luengo y Raúl Arévalo en ‘Antidisturbios’ / Movistar+
Claro que Netflix no ha inventado nada, le ha bastado ver a los profesionales que ya estaban y darles un poco de cariño. Y qué fácil es eso en un país donde al creador de una serie lo pueden sacar de los créditos como si tal cosa y encima lo tiene que contar él mismo en Twitter para que parezca raro. Movistar+ sí que concluyó que había que ampliar el ángulo de visión, y se fue al cine. Este año su gran apuesta por el universo de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña con Antidisturbios casi eclipsó al resto de sus originales gracias a su virtuosismo en puesta en escena y la publicidad gratuita ofrecida por los sindicatos policiales. Siendo sincera, se ha traído algunos de sus problemas (hola, mujeres), pero también un necesario revulsivo para un sector tan precarizado como endogámico donde sobran aspirantes a David Simon escasitos de experiencias vitales y lecturas. Y por el camino se van quedando con los premios, que siguen creciendo (este año se han sumado los Forqué).
Hay quien lamenta que estos premios ignoran a la ficción en abierto, y es cierto, como también ocurre desde hace muchos años en los Emmy. Para que eso no pase de una manera tan notoria (véase otros países europeos), debe haber no solo buena ficción sino un esfuerzo en cuidarla y promocionarla. Y, sí, es cuestión de recursos, pero también de establecer prioridades. Hace unos años pude acceder a la documentación de unos galardones de los que era jurado y era muy visible quién cuidaba esto y quién no. Hay eventos promocionales que se han realizado porque un guionista ha descolgado el teléfono harto de esperar de que alguien hiciera para lo que supuestamente le pagan. Y no ha llamado para quejarse: es que lo ha organizado él mismo. El mérito de las plataformas también es un demérito ajeno.
Las emisiones de los capítulos iniciales de ‘Patria’ en Telecinco y ‘Veneno’ en Antena 3 son, sobre todo, la constatación de un camino sin retorno
TVE ha vuelto, por fin, a ser la mejor cadena generalista en ficción, en parte porque es la única con programación regular y en parte porque ha tenido un año excelente entre El Ministerio del Tiempo, Inés del Alma Mía, HIT y Cuéntame cómo pasó, que enterrará a todas las series como Herminia nos enterrará a todos. Por lo demás, la ficción española se ha convertido para las cadenas generalistas en ese jarrón chino que ya no saben dónde colocar para que no moleste. Mediaset tiene su próspero acuerdo con Amazon, y ya directamente pasa de emitirlas, salvo los casos heroicos de las series de los hermanos Caballero como la estupenda El pueblo. Podría haber hecho Patria, porque no hay prácticamente nada en Patria que no hubiera podido emitirse en Telecinco o, más protegida, en Cuatro. De hecho, ha sido realizada por una de sus productoras asociadas y su responsable Aitor Gabilondo es uno de sus creadores de cabecera. No ha querido. Claro que la serie ha estado a la altura de la marca HBO: la marca, como la tierra, es para el que la trabaja. Atresmedia ya estrena todo en Atresplayer, y por cada Veneno hay tres Mentiras. Luego está La Valla, que no está mal, aunque tampoco bien. Pero se le pasó el arroz pandémico con tanta espera. Las emisiones de los capítulos iniciales de Patria en Telecinco y Veneno en Antena 3 son, sobre todo, la constatación de un camino sin retorno.
Los cambios son inevitables, pero también, enseña la historia, tienen consecuencias según se hagan de una manera u otra. El “borrón y cuenta nueva” con el que se edificó la industria de la ficción en los 90 las tuvo. Algunas llegan hasta hoy. Y ahí siguen, entre líneas en las loas a la ficción española de 2020. Son el ruido de fondo cada vez que se señala qué distintas son de lo que se estrenaba hace 3, 5 o 10 años. Dejar a la ficción española en manos de los intereses de corporaciones internacionales y tras muros de pago también tendrá consecuencias. Y entre tanto triunfalismo, no está mal recordarlo.
La entrada Ficción española 2020: ¿Todo el mundo es bueno? se publicó primero en Serielizados.
October 27, 2020
Quién vive, quién muere, quién cuenta tu historia
«And when you’re gone, who remembers your name?
Who keeps your flame?
Who tells your story?«
Hamilton: An American Musical, Lin-Manuel Miranda
Creada por la plataforma de vídeo bajo demanda Atresplayer Premium, los dos primeros capítulos de Veneno se vieron antes del verano, para regresar con un estreno paralelo en salas de cine y terminar con la emisión en la televisión generalista. La serie ha logrado convertir así cada entrega en un evento, beneficiada por la emisión semanal y gracias a su capacidad para generar ruido en redes. Con Veneno el tándem creativo formado por Javier Calvo y Javier Ambrossi (conocidos como Los Javis) se consolida en el panorama creativo audiovisual con un proyecto cuya dificultad de partida no era menor: reelaborar para las audiencias contemporáneas a un personaje tan complejo y ligado a los 90 como el de Cristina Ortiz, «La Veneno».
Es por ello pertinente ubicar Veneno dentro de una red obras que han reconstruido recientemente esa década como referente formativo vital. En el ensayo, ha sido el caso de Microfísica sexista del poder. El caso Alcàsser y la construcción del terror sexual de Nerea Barjola (1980), de Los 90. Euforia y miedo en la modernidad democrática española de Eduardo Maura (1981), y de Generación Titanic y Cómo hemos cambiado de Juan Sanguino (1984). Y en cine tenemos dos reseñables ejemplos con Las niñas de Pilar Palomero (1980) y El año del descubrimiento de Luis López Carrasco (1981).
Ambrossi y Calvo han tenido vientos favorables a esta tarea, como trabajar, con un contrato de exclusividad, para un grupo mediático cada vez más orientado a la especialización de las audiencias y la globalización como Atresmedia. Y dentro de la complejidad creciente en los mecanismos de financiación serial, ubicarse dentro de un género popular en los mercados internacionales como la bioserie. Eso coloca a Veneno en compañía de Luis Miguel: la serie. Aunque en Veneno hay menos énfasis psicoanalítico, hay algunos rasgos en común entre ambas: el desorden temporal, la obsesión por la figura materna y la recurrencia en mostrar la trastienda de momentos televisivos icónicos para resignificar a sus biografiados. Luis Miguel: la serie triunfó en Netflix, Veneno se verá en Estados Unidos en HBO Max.
Pero los contextos favorables no sirven de nada si no se toman después las decisiones correctas. Y al menos aquí Los Javis tomaron dos de partida. La primera fue aparcar el modelo de autoría concentrada de Paquita Salas para abrirse al modelo colaborativo más tradicional de la ficción seriada. Aunque han dirigido y escrito la mayor parte de los capítulos, han contado con Mikel Rueda (A escondidas) y Álex Rodrigo (La casa de papel) en la dirección, y con Elena Martín (Julia ist) y Félix Sabroso (Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí) entre un grupo de guionistas veteranos y debutantes.
La segunda decisión clave fue convertir Veneno no tanto en una adaptación del libro de Valeria Vegas ¡Digo! Ni puta ni santa. Las memorias de La Veneno como un extenso y sofisticado making of del mismo. Hay dos Valerias en los créditos: la asesora de guion y el personaje que interpreta Lola Rodríguez. Y aquí, en quién cuenta la historia, es donde me permito relacionar a Veneno con Hamilton (disponible en Disney+), el musical con el que Lin-Manuel Miranda reinterpretó el origen de los Estados Unidos desde el hip hop y la experiencia de la inmigración. Y ese vínculo se encuentra en varios niveles.
‘Hamilton’ por el reconocimiento de la contribución de los inmigrantes al proyecto nacional norteamericano y ‘Veneno’ por la reivindicación de la inclusión de las mujeres trans
Uno es sin duda la oportunidad que ofrece una vida cercenada en la madurez (Hamiton murió con 49 años, Cristina Ortiz con 52), y por tanto privada de un tercer acto. Hay algo en las vidas que se quedaron con capítulos sin escribir que las hacen particularmente intrigantes. Y otro, la clara intervención de musical y serie en respectivas «guerras culturales»: Hamilton en el reconocimiento de la contribución de los inmigrantes al proyecto nacional norteamericano y Veneno en la reivindicación de la inclusión y reconocimiento de las mujeres trans. Y Veneno toma partido sin disimulo y con una clara perspectiva de clase. Es cierto que Cristina Ortiz no fue en ningún caso pionera como mujer trans en televisión: Bibiana Fernández (todavía Bibi Ándersen) presentó un programa en prime time de TVE a finales de los ochenta. Pero Fernández se presentaba como una mujer glamurosa asociada al capital cultural creciente del cine de Pedro Almodóvar. Frente a ello, «La Veneno» fue descubierta por las reporteras de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ mientras ejercía la prostitución en el Parque del Oeste de Madrid y siguió siendo hasta el final de sus días prácticamente analfabeta.
Es evidente que «La Veneno» no fue una activista, pero la representación de su vida se pone al servicio del activismo por parte de Calvo y Ambrossi, que en un capítulo de la tercera temporada de Paquita Salas ya pusieron el foco en la ausencia de oportunidades para las actrices trans. Se equivocan los políticos que desean que los jóvenes vean la serie para ayudar a combatir la transfobia. El problema de la transfobia no está en los jóvenes, sino en otros: en los que legislan desde parlamentos y toman decisiones desde despachos. Y, tal y como hemos visto en los últimos meses, en otras.

Cristina (Daniela Santiago) en la cárcel de hombres en ‘Veneno’ / Atresmedia
Pero hay un tercer aspecto donde quiero establecer una vinculación entre Hamilton y Veneno: el énfasis en el acto de contar la historia y quién ejerce ese rol. Hamilton se inicia con una pieza coral donde el biografiado apenas tiene un par de cortas apariciones: lo que importa es cómo lo ven las mujeres que lo amaron (Eliza y Angélica) y los hombres que confiaron en él (Washington), murieron por él (Laurens/Philip) o lo mataron (Burr). En una canción posterior, George Washington ya se lamentaba de la imposibilidad de delimitar el legado, porque no se puede controlar quién vive, quién muere y quién cuenta la historia.
En la conclusión de Hamilton, Lin-Manuel Miranda retoma esos versos, ahora encuadrados en una canción final donde el personaje principal de la obra no tiene una sola intervención. En su lugar, es su viuda Eliza la que canta los logros de su larga vida posterior tras, en un ejercicio de auto-consciencia, afirmar que se pone de nuevo dentro de la narrativa tras haberse borrado previamente. Con ello, el musical no solo da centralidad a las voces olvidadas por la Historia, sino que pone el énfasis en que es el recuerdo de los demás, no tanto sus propios actos, lo que definen la impronta que alguien deja en el mundo.
Reencuadrar la narrativa desde Valeria (quién cuenta la historia) y no desde Cristina Ortiz (quién muere) permite la visibilización de una mujer trans que logra sortear la exclusión a la que hubiera estado abocada décadas atrás
Veneno, la serie, trata de cómo Valeria Vegas ayuda «La Veneno», personaje, a reescribir una vida trágica. La escena inicial se encuadra dentro de un recuerdo infantil de 1996: la fascinación infantil de quien luego se convertirá en Valeria por «La Veneno» durante una de sus intervenciones en Esta noche cruzamos el Mississippi. Esta presentación de «La Veneno», mediada por el discurso televisivo, continúa cuando la narración da un salto a 2006 y es descubierta en las calles de Valencia por Amparo, la mejor amiga de Valeria. En esta escena inicial ya se nos anticipa que Cristina va a ser un sujeto elusivo: se encuadra apenas un fragmento de su rostro, luego de perfil y finalmente en un fuerte contraluz. El encuentro con Cristina Ortiz y al grupo de mujeres que la rodean en Valencia permiten a Valeria iniciar su transición a la vez que escribir el libro de memorias con las que quiere sacarla del olvido. El proceso de escritura se prolongará durante una década y no culminó hasta la presentación del libro un mes antes de la muerte de Cristina en 2016.
Pero contar la historia desde el punto de vista de Valeria también abre a Veneno a otros referentes, y especialmente a la película Vestida de azul (1983), documental pionero de Antonio Giménez Rico sobre las experiencias de un grupo de mujeres trans (disponible en FlixOlé). Al análisis del documental y de las trayectorias posteriores de sus protagonistas dedicó Valeria Vegas su siguiente libro, Vestidas de azul: análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española (Dos Bigotes, 2019). En Veneno se retoma algo de Vestida de azul que apenas es relevante en las memorias de Cristina Ortiz: la posibilidad de la sororidad y la importancia del espacio doméstico.
Hay en Veneno un énfasis en mostrar que la incorporación de Valeria al universo de Cristina Ortiz ocurre en pisos donde estas mujeres, que sufren tantas violencias en exterior, crean redes de afectos. La primera escena del último capítulo muestra a Valeria descubriendo un VHS de Vestida de azul y viéndola junto con Paca y Cristina. A continuación, los títulos de créditos de esta entrega final se convierten en pastiche de los de la película, un procedimiento Los Javis ya usaron con fortuna en Paquita Salas.

Las tres «Venenos», de izquierda a derecha: Jedet, Daniela Santiago e Isabel Torres / Crédito: Atresmedia
Si algo tiene el universo creativo de Los Javis es estar liberado de algunas de las principales neurosis del cine autoral español, especialmente las articuladas en torno a la religión, el sexo y la violencia. Su universo es otro, uno inclusivo e hiperreferencial en su obsesión por la cultura popular. Uno que se propone ofrecer una fuerza liberadora de la ansiedad con una reivindicación del derecho a equivocarse y fracasar, y en las segundas oportunidades. Veneno es, en este sentido, perfecta prolongación de la secuencia final de Paquita Salas, en la que Anna Allen salía del exilio profesional para, en una de las «puestas en abismo» más elaboradas del audiovisual español, interpretar en una ficción dentro de la ficción, al personaje basado en ella misma. Es un universo donde los «juguetes rotos» (merece la pena aquí recordar el documental de Manuel Summers) esquivan su destino, aunque sea por un momento.
La impresión de que Cristina Ortiz se comportó de manera mezquina con mucha de la gente que la rodeaba, implícita en el libro, se hace mucho más explícita en la serie
Reencuadrar la narrativa desde Valeria (quién cuenta la historia) y no desde Cristina Ortiz (quién muere) permite la visibilización de una mujer trans que logra sortear la exclusión a la que hubiera estado abocada décadas atrás. Y, también, que la memoria de «La Veneno» se complemente con otras memorias, especialmente la de alguien que vive para interpretarse a sí misma en la ficción, Paca la Piraña. Las memorias de Cristina Ortiz, escritas y editadas durante su vida, apenas incluyen un par de referencias a la que fue su mejor amiga. Es algo que la serie (en su capítulo 7) atribuye a una exigencia de la biografiada. La impresión de que Cristina Ortiz se comportó de manera algo mezquina con mucha de la gente que la rodeaba, implícita en el libro, se hace mucho más explícita en la serie. Pero eso forma parte del empeño (inútil, ya nos lo cantó Washington) de controlar su legado: ella morirá pronto, Paca seguirá viviendo. Y como Eliza al final de Hamilton, se colocará de nuevo en la narrativa.
La función de Paca en la serie es doble. En la historia que se cuenta, Paca es una aliada de Cristina. Es quien ayuda a Cristina en sus momentos más bajos, especialmente tras su traumático periodo en la cárcel. Pero en el proceso de contar dicha historia, la función de Paca es cuestionar la veracidad de Cristina y alertar a Valeria de los excesos de su imaginación. No parece casual que sea Paca la narradora del capítulo 6. Mientras que en sus memorias Cristina Ortiz se considera una víctima de su pareja en el proceso que la llevó a la cárcel por fraude, Paca la saca del cliché de mujer manipulada/víctima para atribuirle su propia responsabilidad.

Cristina (Daniela Santiago) en uno de sus bolos en ‘Veneno’ / Atresmedia
De hecho, buena parte del último capítulo de Veneno tiene que ver con el cuestionamiento de la veracidad de la narración de Cristina Ortiz en el libro. Sus referencias a personalidades famosas con convenientes iniciales fue la base para las teorías que vieron una conspiración en su muerte, tesis que la serie rechaza. La propia Valeria reconoce el carácter fabulador de Cristina para relativizar esas partes: «No es mentira, es como a ella le gusta recordar su historia». Hasta Paca la Piraña le hace prometer que cambiará el libro para incluir una reconciliación que no tuvo lugar en la realidad.
A veces la ficción es un ejercicio de reescritura terapéutica de la vida. El final de Veneno hace algo similar al de Podría destruirte (disponible en HBO), serie inspirada por la violación que sufrió su creadora Micaela Coel. Aquí Valeria fabula ante el espectro de Cristina con una ceremonia de esparcimiento de cenizas en un luminoso Parque del Oeste, donde su familia, amigas y compañeras convergen para despedirla con afecto. Como en Expiación de Ian McEwan, este tercer, inventado, entierro de Cristina Ortiz «no es debilidad ni evasión, sino un postrero acto de bondad, una resistencia contra el olvido y la desesperación». «¿Es bonita mi vida?» pregunta el espectro de Cristina a Valeria, quien responde: «Es preciosa». No es únicamente Valeria quien contesta, sino Javier Calvo y Javier Ambrossi desde su posición de guionistas y directores del capítulo. Y tampoco se refiere exclusivamente a la vida de Cristina Ortiz, también las de otras mujeres trans. Los tres han recordado sus nombres, mantenida vivas sus llamas y contado sus historias.
La entrada Quién vive, quién muere, quién cuenta tu historia se publicó primero en Serielizados.
May 6, 2019
El Trono de Hierro bien vale una familia
Después de la tempestad llega la calma, pero es verdad que, con tres capítulos para llegar al final, la calma en cuestión es corta en Juego de Tronos. La batalla de Invernalia (guste o no, un hito para la historia de la televisión) terminó de forma abrupta con la intervención de Arya cuando parecía estar todo perdido, y ahora toca el turno de rendir homenaje a los muertos, acompañados por la hermosa melodía compuesta por Ramin Djawadi. Aunque las bajas parecen contarse por centenares, hay más supervivientes de los esperados, al menos para servir de fondo a la escena impecablemente rodada por David Nutter.
¿Eres un adicto a las series?
Suscríbete a nuestro Newsletter
Antes de suscribirte, lee aquí nuestra política de privacidad y aviso legal.
Es verdad que Juego de Tronos no está ofreciendo la clase de muertes de primer nivel que algunos anticipaban para este tramo de conclusión, pero algunas sí son significativas por el carisma de los personajes y, sobre todo, por lo que su pérdida puede significar para algunos de los principales operadores en juego. El caso más obvio es Daenerys Targaryen, que con la muerte Jorah Mormont ha perdido no sólo un protector, sino sobre todo un confidente, y las consecuencias de ello se ponen inmediatamente de manifiesto. Como es lógico, Daenerys ha asumido mal saber que su amante Jon Nieve es potencial pretendiente a su trono y, aunque en la cena de celebración intenta presentarse como una monarca generosa dando una posición de privilegio a Gendry, el hijo ilegítimo de Robert Baratheon, no aguanta que Tormund diga (y a gritos, para que todo el mundo lo oiga) que Jon es digno de ser rey. Su respuesta es abandonar la celebración.
A continuación, Daenerys intenta que Jon guarde el secreto de su origen, algo francamente cuestionable en términos morales y ridículo en los narrativos. Jon considera que lo debe compartir con Sansa y Arya. Para Sansa, claro está, esto se convierte en un arma que puede utilizar contra la que en estos momentos es su principal antagonista, y a su vez se lo cuenta a Tyrion. Para entonces, ya no es un secreto sino información, una que lleva a Varys (el primer sorprendido en haber llegado hasta aquí) a empezar a conspirar contra ella. Está claro que Daenerys lo pone fácil (más sobre ello luego), pero a la vez se hace muy explícito el verdadero problema: Daenerys es una mujer con un elevado grado de autonomía y considerable poder (aunque éste vaya mermando con la sucesiva muerte de sus dragones), y sería mucho más conveniente que fuera sustituido por un hombre algo más manejable como Jon.
De nuevo, y ocurre a menudo en ‘Juego de Tronos’, los personajes femeninos como Brienne parecen escritos para explicar a los masculinos
Sin duda, el guion de David Benioff y D. B. Weiss es el más flojo de la temporada, con demasiadas acciones poco motivadas pero muy convenientes para una narrativa que tiene que ponerse en velocidad de crucero. Aun así, el tiempo en Invernalia ofrece algunas escenas emotivas de complicidades recobradas. Juego de Tronos siempre ha sido en su corazón un drama de salón palaciego. Tras haber sobrevivido lo imposible, los protagonistas vuelven a mirar al futuro. Aunque el reencuentro de los hermanos Stark no tiene la intensidad debida, otros momentos son más efectivos, como la despedida de Sam y Jon, las confidencias de Jaime y Tyrion y el camino en común de El Perro y Arya, que una cosa es entregarse a los deseos de la carne y otra aceptar proposiciones de matrimonio que amenazan con privarle de su mayor talento (matar, claro).
Menos convincente es la transformación de Brienne. La tensión sexual no resuelta con Jaime era legendaria, y a nadie le puede molestar un poco de pasión en medio de tanta muerte. ¿Pero salir llorosa en mitad de la noche para pedir al claramente tóxico Jaime que se quede? ¿Después de lo que ha sido capaz de llevar adelante ese personaje? De nuevo, y ocurre a menudo en Juego de Tronos, los personajes femeninos parecen escritos para explicar a los masculinos. Jaime parte para o bien reunirse en un arrebato de pasión con Cersei, o bien para matarla. Quizás ambas cosas, y quizás no necesariamente en ese orden.

Jon, Sansa, Arya y Bran Stark se reúnen antes de la batalla final por el Trono de Hierro / Crédito: Helen Sloan (HBO).
Decía líneas atrás que la narrativa toma velocidad de crucero, en parte porque los barcos que llevan a Daenerys y compañía a Desembarco del Rey parecen moverse propulsados por un motor nuclear. Supongo que muchos pensarán que estamos ante un capítulo de transición, y no les falta razón en términos de la estructura general de la temporada. Pero no tengo tan claro que sea así en cuanto a caracterización.
Daenerys en la orilla de la pérdida
Aunque los Stark le dan título, este es esencialmente un capítulo para mostrar a Daenerys a punto de llegar al límite. Consciente de que su corona peligra antes de llegar a portarla, con su ejército casi destruido, su historia de amor comprometida y su mayor confidente muerto, Daenerys abandona con celeridad el territorio hostil de Invernalia para un enfrentamiento directo con Cersei. Pero lo que le aguardan son dos terribles pérdidas adicionales: el dragón Rhageal (su hijo) y Missandei (lo más parecido a su hermana). También para Daenerys es el plano final. ¿Cabe en la cabeza de alguien que Cersei se vaya a rendir ante el magro ejército que queda en pie y el dragón que tan a tiro está de los contundentes arpones de Euron en esa escena final? El único sentido de lo que ocurre es mostrar a Daenerys en la orilla de la pérdida.
Quizá lo mejor de este capítulo haya sido la riqueza con la que explora uno de los temas principales de la serie, la familia. Los Stark se agarran a ella porque es lo único que tienen: Arya reafirma su amor de hermana (ahora prima), Bran y Sansa se complementan como núcleo, y Jon revela su secreto para proteger a toda costa su relación. Mientras Jaime se dirige a Desembarco del Rey, Tyrion intenta salvar (fútilmente, claro) la herencia de su familia convenciendo a Cersei de que proteja a su hijo no nacido con una rendición. Pero también es el momento de la verdad para los Targaryen, la familia destruida por la locura, la pasión desmedida y la ambición. La ejecución de Missandei, que recuerda a la de Ned Stark, es la puntilla para una Daenerys cada vez más sola y acosada. Ahora debe decidir si intenta superar el legado de los Targaryen o acabar devorada por el fuego.
La entrada El Trono de Hierro bien vale una familia se publicó primero en Serielizados.
December 4, 2018
Angustias adolescentes en tiempos de redes sociales
SKAM España ha sido una de las apuestas más curiosas de la estrategia de producción original de Movistar+, quizá porque ha optado por seguir un camino un tanto diferente a las ambiciosas ficciones que la plataforma ha puesto en marcha recientemente. Una de las principales dificultades de las series de Movistar+ es que sus resultados no se pueden valorar ni como televisión generalista (es obvio, a pesar del empeño de algunos) ni tampoco como televisión de pago al uso, debido al diseño de una estrategia volcada en llevar a sus subscriptores (entre los que me encuentro) al consumo en la plataforma de video bajo demanda. Siempre pendientes de lo que pasa en el mercado europeo para la compra de formatos (de ahí han salido algunos de los mejores programas de #0), Movistar+ logró quedarse con los derechos de adaptación para España de SKAM. La innovadora serie juvenil noruega logró convertirse en un fenómeno social y acumular fans en todo el mundo con una original distribución en redes sociales: los clips se subían coincidiendo con el día y hora en el que se desarrollaban, antes de agruparse para una emisión convencional.
¿Eres un adicto a las series?
Suscríbete a nuestro Newsletter
Antes de suscribirte, lee aquí nuestra política de privacidad y aviso legal.
SKAM apostaba por el naturalismo y la identificación con sus potenciales espectadores, y para ello debutó en Noruega sin estar acompañada por promoción. En España, Movistar+ optó por replicar esta estrategia, frente a sus ciertamente arrolladoras campañas para series previas, con sus enormes carteles en los centros de las grandes ciudades y hasta anuncios en canales generalistas. Este lanzamiento de perfil casi subterráneo le ha costado a SKAM España convertirse en la “serie invisible” de la plataforma. “¿Conoces a alguien que la esté viendo?” fue después del estreno una pregunta recurrente en el mundillo de la crítica televisiva, un tanto desconcertada. El problema es que todavía tendemos a pensar que las cosas de éxito son las que consumimos nosotros y la gente a la que conocemos, aplicando una mentalidad mainstream a un panorama fragmentado hasta el infinito y con nichos que no podemos ni imaginar. En mi caso, me he enterado de que algunos de mis estudiantes son famosos youtubers con miles de seguidores, una realidad que a los que empezamos a encontrarnos canas puede resultar un tanto desconcertante.
Hace unas semanas, mientras SKAM España seguía su emisión, tuve la oportunidad de compartir un café con Begoña Álvarez Rojas, la directora y productora ejecutiva de la serie, y Rafael Taboada, el joven ejecutivo de desarrollo de Movistar+ que ha estado a cargo del proyecto. Rafael me contó el mimo con el que la plataforma había tratado al proyecto desde el comienzo. Incluso la creadora de la serie original, Julie Andem, había compartido una jornada de trabajo en Madrid: hubo un propósito claro de conservar el espíritu de la serie, aunque siendo conscientes de que “la sociedad noruega es muy diferente a la española”. En Movistar+ optaron por la productora Zeppelin para acometer la adaptación, en parte por la importancia de las estrategias de redes para la serie. La nueva versión de Fama, ¡a bailar! en #0 fue un buen campo de pruebas y sirvió para demostrar, en palabras de Taboada, que “Zeppelin era un buen compañero de viaje”. Para liderar el proyecto llegó poco después Álvarez Rojas, veterana directora y productora de series como Periodistas. Álvarez formó un equipo de guion con Jon de la Cuesta, Beatriz Arias y Estibaliz Burgaleta, esta última como coordinadora. Busque el lector una serie no diaria emitida en España en 2018 con una presencia tan relevante de mujeres en su equipo creativo: no la va a encontrar.
En ‘SKAM España’ se hizo un intenso trabajo con adolescentes reales, que incluyó grupos de discusión y entrevistas en profundidad realizadas por psicólogos
Como con el original noruego, para SKAM España se hizo un intenso trabajo con adolescentes reales, que incluyó grupos de discusión y entrevistas en profundidad realizadas por psicólogos. También se inició una labor de casting buscando actores muy jóvenes, con más frescura que experiencia, cuyas habilidades en algunos casos se llegaron a incorporar al guion. Begoña Álvarez recordaba que “muchos de los actores tienen mucho que ver con sus personajes, y el dibujo final de estos se hizo en base a los actores y sus puntos fuertes y débiles”. Una de las características de SKAM era que una parte relevante de la caracterización de los personajes no estaba en la serie como tal, sino en sus interacciones en las redes sociales, y específicamente en SKAM España, en Instagram. Así, el equipo creativo de la serie estuvo en contacto permanente con los responsables de redes de Zeppelin, Felipe Jiménez Luna y Georgia Elliott “Gomi”, con quien Álvarez recuerda haber comentado a horas intempestivas si “un personaje seguiría o no a alguien en Instagram” y haber dedicado reuniones para perfilar detalles como el tipo de móviles que usaba cada uno.
Lo cierto es que cuando vi el primer capítulo de SKAM España me llamó la atención su frescura (el original noruego me había resultado indiferente, tengo que añadir), siendo consciente de que yo, mayor y lejana, no era para nada su público buscado. Se supone que cuando algo no se entiende, el siguiente paso lógico es preguntar. Yo comencé a hacerlo a mi curso de primero, que es el que más cerca está del perfil de edad al que se dirige SKAM España. Me encontré con que, en una clase de setenta, en torno a una decena conocían y seguían la serie, un dato bastante bueno. Sin duda, era muy superior al de cualquier serie de Movistar+ y, muy probablemente, al de cualquier otra serie hasta la llegada del huracán Élite unos días más tarde. Así que pedí a algunos de mis estudiantes que me contaran sus impresiones sobre SKAM España. En primer lugar, constaté una cosa que ya me había contado Rafael Taboada: los seguidores de SKAM España lo eran también de las diferentes versiones internacionales. Sara, por ejemplo, me confirmó que había visto, además del original noruego, las adaptaciones de Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos: “Me ha gustado mucho que hayan alterado un poco la historia, siguen contando la misma trama, pero no han hecho una copia exacta de los clips como en otros remakes”. Pero también establece un elemento de comparación, dentro de un nivel de exigencia esperado por el equipo creativo de la serie.
Sara, por otro lado, se quejaba de que los cuerpos de los actores españoles eran demasiado normativos en relación a la serie noruega, mientras que para otra estudiante, Carlota, su principal crítica eran unas interpretaciones a veces un tanto forzadas. La búsqueda de la naturalidad, en todo caso, era un elemento central. Begoña Álvarez recordaba lo mucho que habían valorado los fans la inclusión de una imagen sobre un vodka de supermercado ajustado a su poder adquisitivo. Para la misma Carlota, esa cercanía era uno de los factores principales para su interés por la serie, destacando “el uso de los teléfonos móviles y las redes sociales, así como las situaciones que cada uno de ellos viven, si salen, si están con amigos, si aparecen estudiando, etc.” Para otro de mis estudiantes, Alejandro, en relación al original, “la serie sabe adaptarla muy bien al ambiente español porque retrata cómo es nuestra vida”, destacando especialmente el apartado musical.
Una de las cosas que llaman la atención de SKAM España es la ausencia de dramatismo de sus tramas en relación a otras series. Sin embargo, obviamente es cuestión de perspectiva, porque para una adolescente como Eva, el personaje central de la primera temporada, enfrentarse al torrente de sentimientos del primer amor y al peligro del ostracismo por su dificultad para lidiar con ello es cualquier cosa menos inconsecuente. Para mi estudiante Alba, el carácter repleto de miedos y secretos de Eva era un elemento clave de identificación con una serie que “hace que muchas veces me vea reflejada y sienta que no soy la única que tiene esa clase de problemas en clase, casa y con amigos”.
Conocer las opiniones de mis estudiantes me hizo estar convencida de que SKAM España es una narrativa que tiene en la primacía de sus personajes femeninos un punto fuerte. Begoña Álvarez, en nuestra conversación, me había contado su visión sobre una generación de chicas jóvenes más movilizadas que nunca en las calles para reivindicar sus derechos: “Son la primera generación libre. Tienen clarísimo que hay que luchar y que son fuertes”. Esa búsqueda por la autenticidad llevó a que en sus redes algunos personajes fueran más políticamente activos de lo que es habitual en la ficción española. Para Rafael Taboada, era importante “no auto-censurarse”: “Si un personaje lleva una camiseta que pone «no es no», sus redes sociales van a ser las de un personajes con esas características”. Hace apenas unos días, reaccionando ante otro nuevo caso donde una violación había quedado prácticamente impune, en la cuenta Instagram de Nora Norris, el personaje más feminista de la serie, apareció una imagen que reivindicaba que usar tanga no era equivalente a dar consentimiento. Tras terminar SKAM España, y de ver completado el arco protagonizado por Eva, me quedé con la sensación de quizás esa sea la principal virtud de la serie: reflejar con sensibilidad el proceso de maduración de una generación de mujeres jóvenes de las que tenemos mucho que aprender.
La entrada Angustias adolescentes en tiempos de redes sociales se publicó primero en Serielizados.
May 14, 2018
Bambú Producciones: las claves de un éxito que traspasa fronteras
En noviembre de 2016, en el marco de una mesa redonda del Festival MIM Series, Teresa Fernández-Valdés realizó una afirmación tan honesta como sorprendente: “Bambú es una productora que se ha construido desde el fracaso”. Desde luego, no es la palabra “fracaso” lo primero que viene a la cabeza cuando se piensa en Bambú, la productora que en una década se ha convertido en una de las más pujantes e internacionales del audiovisual español.
Así, en apenas unos días de mayo de este año, Bambú ha vivido tres acontecimientos importantes. En primer lugar, la emisión del último capítulo de Fariña (Antena 3: 2018), que ha despertado halagos unánimes en la crítica y logrado excelentes datos de audiencia. Ese mismo día, se presentaba ante los medios su segunda serie para Movistar+, el thriller erótico Instinto. Y, para redondear la semana, la cadena ABC anunciaba la luz verde para la versión norteamericana de Gran Hotel (Antena 3: 2010-2013).
¿Eres un adicto a las series?
Suscríbete a nuestro Newsletter
Antes de suscribirte, lee aquí nuestra política de privacidad y aviso legal.
Obviamente, la compañía también ha tenido sus decepciones recientes, como la no renovación de Tiempos de guerra (Antena 3: 2017) y Traición (TVE 1: 2017-2018). Pero la afirmación de Fernández-Valdés ponía el foco en algo diferente: que seguramente el fracaso de su primera serie, Guante blanco (TVE1: 2008), fue lo mejor que le pudo pasar a la joven compañía, porque sobre él se edificaría una manera de operar que garantizó los éxitos futuros. Cuando se van a cumplir once años de su constitución, merece revisar las claves de lo logrado hasta ahora por Bambú Producciones.
Todo empezó en Galicia
Pocas cosas más lamentables hemos podido ver recientemente que la campaña de TVG contra Fariña por ser una serie realizada por gente “de fuera”. Y es que Bambú no sólo es una compañía fundada por gallegos que tienen muy a gala serlo, sino que además se formaron como profesionales allí. El núcleo de Bambú surgió en el circuito de producción audiovisual que se había desarrollado en Galicia al amparo de la inversión en la creación de contenidos de TVG, que permitió crecer a productoras vinculadas a medios escritos como Voz Audiovisual.
A la altura de 2004, ya se encontraba trabajando en diferentes capacidades en Voz cuatro jóvenes profesionales: el guionista Ramón Campos (Noia, 1975), que se incorporó como director de desarrollo de la empresa tras pasar por diversas productoras; el director Carlos Sedes (A Coruña, 1973); la guionista Gema R. Neira (Ferrol, 1982); y Teresa Fernández-Valdés (Pontevedra, 1980), que llegó a través del Máster de producción de Voz. Juntos empezaron a trabajar en diversas series de ficción para TVG, que había realizado una apuesta estratégica por la ficción clave para entender el desarrollo actual de la industria audiovisual gallega.
‘Fariña’ era la deuda pendiente que los responsables de Bambú tenían con su identidad gallega
Campos y Fernández-Valdés no sólo formaron pareja sentimental, sino también cimentaron su unión profesional cuando tomaron la doble decisión de formar su propia productora y de probar suerte más allá de Galicia. Para ello, también apostaron por contar con muchos de los profesionales con los que ya habían trabajado en las series para TVG. Una década después, muchos de estos profesionales siguen trabajando juntos, y sólo basta revisar los créditos de Fariña para comprobar la fortaleza de este equipo. Ahí están Gema R. Neira como responsable de los argumentos junto con Ramón Campos, pero también Carlos Sedes como director principal, y Campos y Teresa Fernández-Valdés asumiendo la producción ejecutiva. Pero también encontramos en los créditos de la serie a veteranos de Voz como el director de fotografía Jacobo Martínez, la montadora Julia Juanatey, la directora de casting y directora de segunda unidad Conchi Iglesias, y la directora de producción Sara Gonzalo. Fariña era la deuda pendiente que sus responsables tenían con su identidad gallega.
La importancia de la puesta en forma
Galicia es una comunidad conocida por la importancia de su sector textil, y este es un aspecto que tiene una cierta recurrencia en las series de Bambú. Sin ir más lejos, está en Velvet y Velvet Colección, pero también en Seis hermanas. La industria textil tiene una parte de creatividad pura, el diseño, y otra de trabajo más industrial, como, sin ir más lejos, la producción audiovisual. Pero en el sector textil hay un elemento básico para el producto final, y esto es la calidad de los materiales.
Si los lectores de estas líneas veían series españolas hace una década, recordarán que precisamente la calidad estética no era una de sus características más recordadas. Pero eso empezó a cambiar con series como Desaparecida (TVE1: 2007-2008), el primero proyecto para Televisión Española del equipo de Bambú (aunque, debido a que la productora estaba en ciernes, se produjo por el Grupo Ganga, responsable de Cuéntame cómo pasó). Allí Carlos Sedes y el director de fotografía Jacobo Martínez crearon una atmósfera opresiva donde no estaban exentos los juegos lumínicos y cromáticos que una década más tarde explorarían con intensidad en Fariña.
En Desaparecida se unió al equipo quien sería uno de los directores de referencia de Bambú, Jorge Sánchez-Cabezudo, luego responsable de series como Crematorio y La Zona. Frente al modelo vigente en ese momento, Bambú apostó por directores con experiencia cinematográfica para sus series. Así, Sánchez-Cabezudo fue el primero de una lista a la que pronto se sumarían nombres como Alberto Rodríguez, Manuel Gómez Pereira, David Pinillos, Antonio Hernández, Elías Siminiani, Eduardo Chapero-Jackson y Lino Escalera. Pero que nadie se equivoque pensando que estos nombres restan importancia al trabajo de Carlos Sedes: su trabajo siempre elegante es el que ha puesto el estándar a todos los realizadores que han pasado por Bambú, alguno de los cuales lo acreditan como su maestro en el difícil arte de la dirección televisiva.
Pero además de elementos como el uso de localizaciones y el cuidado diseño de producción, las series de Bambú también tienen una característica relevante en relación a la puesta en forma: el trabajo actoral. Así, encontramos actores veteranos que en cine han quedado relegados a roles secundarios y que aportan pedigrí, como Concha Velasco, Emilio Gutiérrez Caba, José Sancho, Tina Sainz, Kiti Mánver, Ángela Molina y José Sacristán.
También jóvenes actores y actrices de notable belleza: Amaia Salamanca, Aitor Luna, Paula Echevarría, Javier Rey, Úrsula Corberó, Ricard Sales, Álex García, Álex Gadea, Yon González… Y entre ambos, una generación intermedia que aporta solidez interpretativa: Eloy Azorín, Nathalie Poza, Pedro Alonso, Alicia Borrachero, Israel Elejalde, Carlos Bardem, Tristán Ulloa… Bambú Producciones cuenta con un star-system propio de una potencia incuestionable.
Una máquina de contar historias
Volvamos de nuevo a Guante blanco, la primera serie de Bambú y su fracaso más espectacular. Hace unos años, antes del comienzo de las emisiones de Gran Reserva, tuve la oportunidad de escuchar a Ramón Campos explicando las razones del fracaso de la serie. Lo sorprendente fue escuchar a un creador analizando en un foro público algo que no ha salido bien sin echar la culpa a la cadena, la falta de recursos, los críticos, internet o la propia audiencia. Guante blanco fue un empeño estimable, pero también una serie que se realizó sin pensar en los espectadores que se sientan delante de la televisión.
[amazon_link asins=’B00FC3HA12′ template=’SerielizadosProduct’ store=’serielizados-21′ marketplace=’ES’ link_id=’2d6fe589-579d-11e8-82d7-bb3e06072881′]
Había que innovar en géneros, pero ofreciendo algo atractivo a la audiencia: fuera las subtramas con niños y abuelos, y la trillada fórmula de la dramedia, y bienvenidos el drama de misterio, el melodrama de época y la comedia romántica. Así nacieron de forma sucesiva series como Gran reserva, Hispania, la leyenda (Antena 3: 2010-2012), Gran Hotel, Velvet (Antena 3: 2014-2016) y Bajo sospecha (Antena 3: 2015-2016), que lograron consolidar la compañía a pesar de su escaso éxito para lanzar esa columna central que es para cualquier productora un serial diario. La diversificación ha llegado, sin embargo, por una filial dedicada al entretenimiento y las series documentales.
En el centro de este proceso de generación de proyectos está el departamento de desarrollo que lidera Gema R. Neira. Allí se van gestando las ideas de futuras series. Algunas de las cuales encontrarán cabida inmediata y otras tendrán que esperar años en caso de ver la luz. Una característica de Bambú es que no compra proyectos ajenos: la idea original de todas sus series (sólo con algunas excepciones) proviene de Ramón Campos y Gema R. Neira, y en algunos casos (como Velvet y su nueva serie para Movistar+ Instinto), junto con Teresa Fernández-Valdés.
Cuando un proyecto recibe la luz verde definitiva, se van incorporando los escritores que luego asumirán la coordinación de guiones. Entre ellos podemos destacar a nombres como los de Carlos Portela (otro veterano de Voz, ahora en Velvet Colección), Cristóbal Garrido y Adolfo Valor (ligados a la compañía desde Gran Hotel hasta que la abandonaron para crear Cuerpo de élite), María José Rustarazo (Las chicas del cable), Verónica Fernández (Seis hermanas) y Carlos López (La embajada y Tiempos de guerra).
Un empeño internacional
Galicia ha sido una tierra cuyos habitantes siempre se han echado al mar, históricamente huyendo de la pobreza y más recientemente empujados por el espíritu emprendedor que ha dado popularidad a su sector textil. Y a los gallegos de Bambú, el mismo impulso que les llevó de su sede social en una pequeña localidad pontevedresa a Madrid, les empujó luego a encontrar nuevos territorios.
Hay que recordar que Bambú dio sus primeros pasos justo cuando la industria televisiva española empezaba a sentir los efectos de la crisis económica, que convirtió a la internacionalización no en una aspiración, sino en una necesidad para sobrevivir. Esa también fue la base de una apuesta por los buenos valores de producción (incluyendo localizaciones naturales fuera de Madrid) y géneros exportables como el thriller y la serie de época.
‘Gran Hotel’ llegó hasta la televisión británica, y contó con versiones en países como Italia, México y Egipto
El primer espaldarazo llegó con Gran Hotel tras su incorporación al catálogo de la distribuidora alemana Beta Film. Para su distribución internacional, la serie contó con una doble versión: la emitida en España con 39 capítulos de 70 minutos y una alternativa de 66 capítulos de 45 minutos. Gran Hotel llegó hasta la televisión británica, y contó con versiones en países como Italia, México y Egipto.
La estrategia de contar con versiones alternativas continuó con Velvet, vendida a China y un éxito tan relevante para Netflix en Latinoamérica como para que el servicio de vídeo bajo demanda les encargara una serie. Y así llegó Las chicas del cable (Netflix: 2017-), la primera serie global de Bambú. Por el camino, los lazos internacionales de Bambú no han hecho sino fortalecerse: en la primavera de 2016 el conglomerado francés Studio Canal compró un tercio de la productora, mientras que Beta Film ha entrado como coproductor en Tiempos de guerra y Fariña.
Yes! I love this project with all my heart! We worked so hard on it and I’m so happy that audiences everywhere will get to see it on @ABCNetwork! Thanks to the amazing cast for doing an awesome job. This is a special show y’all! Can’t wait to share it with the world!
April 18, 2018
La Marea Amarilla lleva ‘Vis a Vis’ a buen puerto
9 de abril de 2017. Las actrices Maggie Civantos, Berta Vázquez y Najwa Nimri presentan el preestreno en Reino Unido de Vis a Vis en el Festival de Televisión que el British Film Institute organiza junto con la revista Radio Times. Han pasado casi diez meses desde que Antena 3 anunciara la cancelación de la serie tras dos temporadas, pero Vis a Vis, titulada Locked Up en el mercado anglosajón, continúa sumando espectadores internacionales. La entrada de la sesión cuesta casi 12 libras, pero la sala 3 de la sede del BFI en el South Bank londinense se encuentra bien poblada.
¿Eres un adicto a las series?
Suscríbete a nuestro Newsletter
Antes de suscribirte, lee aquí nuestra política de privacidad y aviso legal.
15 de abril de 2018. Maggie Civantos, Berta Vázquez y Najwa Nimri, junto con otras actrices de Vis a Vis y parte del equipo creativo, liderado por el guionista y productor ejecutivo Iván Escobar, se disponen a presentar el primer capítulo de la nueva temporada de la serie en el Teatro Cervantes, la sala principal del Festival de Málaga. Allí tienen lugar tanto la alfombra roja como los grandes estrenos de cada día. Son casi las 6 de la tarde cuando las actrices salen al escenario presentadas por los responsables de la productora Globomedia y la cadena que ha traído de vuelta a la serie, el canal de pago Fox. No es un pase gratis, como es habitual en España, pero la sala está a rebosar.

Presentación de la tercera temporada de ‘Vis a Vis’ en el Festival de Málaga (Foto: Festival de Málaga)
No cabe duda de que la segunda de estas escenas no se puede entender sin, al menos parcialmente, la primera. Fue la excelente carrera comercial internacional de Vis a Vis la que evidenció las posibilidades de la serie de continuar tras su cancelación por Antena 3, y también la que animó a Fox a apostar de nuevo por una coproducción internacional tras la relativa decepción de sus apuestas previas. Como con el caso de Velvet (ahora Velvet Colección en Movistar+) y La Casa de Papel (con una nueva entrega que será producida por Netflix), una narrativa con todavía vida por delante daba el salto de la televisión generalista al pago pensando en un modelo mixto de explotación más parecido al que cada vez empieza a ser más estándar en Europa.
El espacio donde tenía lugar este estreno también servía de marcador de los cambios de gran espectro que se están produciendo en el audiovisual contemporáneo. No se puede negar el compromiso del Festival de Málaga con la ficción televisiva, que hace varios años incorporó a sus actividades anuales con la Muestra Screen TV. Pero esta vez, el Festival suma las series a su programación regular, siguiendo los pasos del Festival de San Sebastián, donde se preestrenaron La Peste y Vergüenza, y el Festival de Sitges, donde se pudieron ver los cuatro primeros capítulos de La Zona antes de su estreno en Movistar+. Apenas unos días después del preestreno de Vis a Vis en Málaga, la plataforma llevaba la que se considera su apuesta más indie, Matar al padre, de la realizadora catalana Mar Coll.
Es este marco entre lo cinematográfico y lo televisivo en el que pude compartir conversación con el cocreador y productor ejecutivo de Vis a Vis, Iván Escobar, para desentrañar las claves del regreso de la serie, y también escuchar a los que sin duda son los otros protagonistas de este regreso: la Marea Amarilla.
El camino de la resurrección de ‘Vis a Vis’
Hace una década y media, Iván Escobar dio el salto desde la docencia universitaria al guion para desarrollar su carrera en Globomedia, donde fue uno de los creadores de Vis a Vis junto con Álex Pina, productor ejecutivo de las dos primeras temporadas, Esther Martínez Lobato y Daniel Écija. Con Pina y Martínez Lobato desarrollando proyectos para Vancouver Media, como La Casa de Papel y El embarcadero, y Écija centrando en otros proyectos, Escobar ha asumido el nuevo liderazgo creativo de la serie como productor ejecutivo, aunque reteniendo a parte del equipo anterior.
«Ha surgido un nuevo espectador que reclama historias diferentes, con impacto, valientes, y creo que esa es la revolución de la TV actual» (Iván Escobar)
Para Escobar, lo que ha ocurrido con Vis a vis es ejemplo de un cambio más substancial para la industria televisiva española: “Yo llevo 15 años haciendo series y cuando te cancelaban una serie, daba igual quién protestase. Y daba igual que la serie terminara en mitad de la narrativa o de la historia. Creo que este periodo es una edad de oro para el espectador. Ha surgido un nuevo espectador que reclama historias diferentes, con impacto, valientes, y creo que esa es la revolución de la TV actual.” Escobar se siente cómodo con el término showrunner, que considera “un filtro y una mirada”, pero sin olvidar que “esa mirada tiene una amplitud brutal porque mucha gente, 150 personas, intervienen en el proceso”.
Regreso a una nueva cárcel: Cruz del Norte

Rizos (Berta Vázquez) y Saray (Alba Flores) en el patio del nuevo centro
La tercera temporada de Vis a vis comienza con las principales protagonistas siendo trasladadas a una nueva cárcel por problemas de espacio. Nos vamos a reencontrar con una endurecida Macarena (Maggie Civantos), y con sus compañeras Rizos (Berta Vázquez), Saray (Alba Flores), Sole (María Isabel Díaz), Anabel (Inma Cuevas), Tere (Marta Aledo) y Antonia (Laura Baena). Allí van a encontrar a una nueva responsable de seguridad, la oficial Guerrero (Adriana Paz), y un ecosistema dominado por las presas chinas que lidera Akame (Huichi Chiu). A ellas se va a sumar Mercedes (Ruth Díaz), una política corrupta a punto de lograr el tercer grado y cuyas ansias de libertad se van a topar con las maquinaciones de sus nuevas compañeras.
[amazon_link asins=’B01GMJDWY8′ template=’SerielizadosProduct’ store=’serielizados-21′ marketplace=’ES’ link_id=’8a1dc78f-4342-11e8-b4d5-edadfbc29a6f’]
A través del personaje de Mercedes, la narrativa se abre a nuevos espectadores, pero su integración es tan gradual como orgánica, evitando la sensación de que el capítulo de regreso (magnífico, por otra parte) se convirtiera en una suerte de nuevo piloto. Para Iván Escobar, era importante comenzar con este traslado: “Creo mucho en el concepto de mudanza, empezar con una mudanza física, emocional o sentimental. Y empezamos con una mudanza física con el traslado de cárcel que nos abre un ecosistema nuevo que nos permite posicionarnos como espectadores: llegamos a un universo nuevo con unas reglas nuevas”. Pero que nadie se asuste, antes de que las presas tengan tiempo de acomodarse, otra nueva presa va a llegar a la cárcel, Zulema, destronada pero manteniendo su esencia como una de las grandes villanas de la historia de la ficción española.
Y también hay mudanza de cadena: la llegada a Fox
Como era de esperar, la tercera temporada de Vis a vis se adecua a un estándar europeo, tanto en número de capítulos (8) como en duración (50 minutos). Pero la serie no se ha hecho más pequeña, manteniendo su potencia visual y narrativa tan característica. El primer capítulo, dirigido por Jesús Colmenar y con fotografía de Migue Amodeo (ambos veteranos de Vis a Vis), regala caramelos como el regreso de Zulema (rodado como un cuento gótico), y un homenaje a Rambo: Acorralado (1982) del que no doy más detalles para no estropear la diversión.
Con esos 20 minutos menos, la serie se ha librado de las tramas familiares que a menudo parecían un tanto forzadas, tal y como reconoce Iván Escobar: “Tenía la sensación de que cuando salía de ese universo, tenía ganas de volver. Ahora nuestro epicentro son las presas”. Sin embargo, para el guionista y productor ejecutivo, el cambio a un canal de pago no altera demasiado el contenido, ya que con Vis a vis “Antena 3 apostó por una serie que estaba en el límite”.
Sí que hay más libertad en cuanto a narrativa: “Toda la vida he pensado en tramas para completar los 70, 80 y hasta 100 minutos de una serie y de repente me he encontrado con el concepto del relato: no con la mezcla de tramas, sino con la historia. Y me he encontrado con una historia que puede ir hilada sin secuencias rémora que completas porque te falta metraje”. Esta libertad permite presentar escenas más largas: Iván Escobar anticipó el regreso de Fabio (Roberto Enriquez) y una conversación del funcionario con Macarena de casi diez minutos repleta de emoción y sin interrupciones.
Tributo a la Marea Amarilla
Iván Escobar no duda que fue el compromiso de las actrices con el proyecto y la movilización de la Marea Amarilla lo que posibilitó su regreso: “Esta temporada pertenece a ese fan que dijo que no lo podíamos dejar así porque hemos vivido, nos hemos estremecido y hemos llorado con estos personajes”. En Fox parecen tenerlo claro con una campaña de comunicación trufada de materiales inspirados en el fan art, una exposición que se puede visitar en la Flagship de Telefónica en Madrid y una línea de merchandising. Así, el día del preestreno en el Festival de Málaga era fácil encontrar con espectadores que querían mostrar a la Marea Amarilla llevando una prenda de ese color.
En la entrada del Teatro Cervantes me encontré con Yasmina, Sergio y Carmen, un grupo de jóvenes malagueños (Sergio apenas tiene 14 años) que estaban allí desde las 10:30 de la mañana esperando poder ver de cerca a las actrices de la serie y entrar los primeros en la sala. Para ellos, la oscuridad de la serie era uno de sus grandes atractivos: “Macarena le pisa los talones, pero como Zulema es imposible”. Amanda, de 29 años, esperaba unos metros más allá, destacando por llevar un vestido amarillo chillón. Había venido expresamente desde el Campo de Gibraltar, y se declaraba orgullosa de vestir así “representando a las presas de Vis a Vis”.
«No hacíamos planes los viernes para hacer que la serie fuera ‘trending topic'»
También mostraban entusiasmo las hermanas Carmen y Noelia, acompañadas de sus amigas Verónica y Elena. Las cuatro, que llevaban esperando desde la 1, apenas rebasaban los 20 años, y eran de Málaga y Granada. Para ellas el elemento más importante de la serie era su representación de la diversidad sexual y de temas tabú para otras ficciones. Todas habían sido parte activa de la Marea Amarilla: “Nos ha costado muchísimo. No había esperanzas, pero estuvimos durante este año y medio intentando que fuera trending topic y organizándonos. Y al final lo hemos logrado con Fox. No hacíamos planes los viernes para hacer que la serie fuera trending topic”.
Unos minutos después de estas conversaciones, todos estábamos ya dentro del abarrotado Teatro Cervantes. Comenzaba la presentación del capítulo que se iba a proyectar con el equipo creativo y artístico. Las actrices, las mejores aliadas de la Marea Amarilla, eran recibidas con un ensordecedor aplauso. En ese momento, Najwa Nimri, la irredenta Zulema, se acercó al micrófono y proclamó: “Sólo muere quien es olvidado. Y vosotros no nos habéis olvidado.”
La entrada La Marea Amarilla lleva ‘Vis a Vis’ a buen puerto se publicó primero en Serielizados.
February 25, 2018
Sexo, noches en vela y pañales sucios
Movistar+ se puso el listón muy alto con su primera comedia, Vergüenza. La serie de Cavestany y Fernández-Armero abrió el fuego con una apuesta extrema tanto en su humor como en la manera de generar incomodidad en los espectadores. En comparación, cualquier cosa que ofrezca la plataforma de pago en el ámbito de la comedia se puede entender como más convencional, lo cual es un territorio donde una serie como Mira lo que has hecho se puede encontrar muy a gusto. Así, muestra desde el primer momento sus fuertes credenciales televisivas, pero sin dejar pasar el espacio de libertad dado por Movistar+ para moverse en unas coordenadas un tanto distintas al extraño lugar en el que el género se ha ubicado en España, donde gracias a la duración interminable los creadores se ven abocados a hacer juegos malabares con tramas y personajes.
Producida por El Terrat, que hasta ahora había nutrido a la plataforma de su programa de entretenimiento más sólido, Late Motiv, Mira lo que has hecho es una comedia que funciona en casi todos los niveles posibles. En las siguientes líneas, las claves para entender la serie en palabras de su creador Berto Romero, el director Carlos Therón y la coprotagonista Eva Ugarte.
Chico y chica conocen a bebé
Mira lo que has hecho comienza con la llegada al mundo de Lucas, el hijo de Berto, un cómico, y Sandra, una anestesista. Son una pareja que se quiere, pero que no está preparada para ver su vida completamente monopolizada por ese ser que acaba de llegar a sus vidas, tan adorable un momento como apestoso al siguiente (hay un motivo por el que la colonia para bebés es un producto de primera necesidad en los hogares con recién nacidos). Es una historia que en gran medida Berto Romero ha sacado de su propia vida tras ser padre: “Nos interesaba hablar de dónde te coloca la paternidad en la relación con tus propios padres y con el mundo en general. Pasa en el capítulo de la guardería, donde gente de la que te pensabas que te habías librado vuelve a aparecer”.
“Ahora tenemos los hijos cercanos a los 40, y lo hemos intelectualizado de más» – Berto Romero
Pero Mira lo que has hecho es un relato pegado a una realidad en donde las parejas tienen a sus hijos cada vez más mayores: la edad media con la que una mujer en España tiene su primer hijo ya es de 32 años. Y eso, para el cómico, afecta en gran medida a cómo se afronta en la actualidad: “Ahora tenemos los hijos cercanos a los 40, y lo hemos intelectualizado de más. Hemos leído libros y visto vídeos. Mi padre no hubiera leído un libro para tener un niño, me lo hubiera tirado a la cabeza”. Mira lo que has hecho se convierte en una exploración de la opresiva monotonía y el perpetuo estado de paranoia donde se sumerge la vida de un par de padres primerizos. La serie muestra lo que sigue al final de una comedia romántica convencional, pero también huye de otro lugar común, hablar del fin del amor, ya que para su creador el objetivo era mostrar “gente que se quiere en la rutina, aplastados por el día a día y en pijama”.
La serie es un retrato naturalista que salta a lo onírico, lo gamberro o el pasado en momentos concretos, pero nunca pierde la autenticidad del ahora. Para el director Carlos Therón, “lo más importante era que todo tuviera un origen de verdad, un conflicto real. Y con eso ya te puedes ir con esos chispazos al futuro, a la animación o a las ensoñaciones, pero todo tiene que ver con un conflicto, y el final siempre está muy a tierra”.

Sonrisas y lágrimas
Una de las cosas que más llaman la atención de Mira lo que has hecho es la forma en que lo trágico aparece de vez en cuando en la narrativa. Parece ser uno de los elementos en los que en general Berto Romero se encuentra más a gusto como cómico, y también le saca partido en la serie. Para Therón, “hemos jugado mucho con eso: esto es divertido, pero ahora te voy a dar un hachazo. O al revés. Hay algo duro y terrible, pero la vida sigue y ahora va a pasar algo divertido. Generar ese tono fue lo que más trabajo nos costó lograr”.
Berto ha recordado que el particular tono de la serie fue tan difícil de lograr que mantuvo el proyecto en desarrollo durante más de un año. En Mira lo que has hecho hay un permanente sentido de opresión y paranoia, algo a lo que perder la intimidad no es ajeno. Para Berto, el miedo es uno de los sentimientos más relacionados con la paternidad, lo que sirve como catalizador de una de las escenas donde Sandra (interpretada por Eva Ugarte) tiene más espacio para brillar. Mira lo que has hecho tampoco huye de lo dramático cuando quiere lanzar su mensaje más potente: que la vida no es lo que se nos promete sino lo que nos toca, y ya que estamos aquí de paso (como se muestra en los más que acertados flashbacks), ya nos conviene aprovecharlo.
Los protagonistas Berto y Sandra se enfrentan a los tradicionales ritos de pasaje de la paternidad (el bautizo, la guardería, el coito fallido, la búsqueda de niñera, las crisis médicas…) buscando tanto el sueño perdido como el hurtado deseo sexual, ese mismo que les ha colocado en su situación actual y que -para qué nos vamos a engañar- les puede llevar a encontrarse con otro bebé en camino. Eso sí, aquí las escenas de sexo tienen más de tronchante vodevil que de comedia romántica al uso.
Mira lo que ELLA ha hecho

El mayor problema hasta ahora de la estrategia de programación de Movistar+ es el casi nulo espacio dado a las mujeres creadoras
Uno de los aspectos más sobresalientes de Mira lo que has hecho es su coprotagonista, Sandra, a la que interpreta Eva Ugarte. Ugarte parece estar de acuerdo en que “Sandra es la gran sorpresa, porque Berto ya es conocido”. El mayor problema hasta ahora de la estrategia de programación de Movistar+ es el casi nulo espacio dado a las mujeres creadoras de ficción, donde Velvet Colección es la única excepción. Y, por muy meritorios que sean los personajes femeninos en Vergüenza, La peste y La zona, todas ellas son historias contadas esencialmente desde el punto de vista de sus protagonistas masculinos. Aunque hay elementos que apuntan a ello, esperamos que Movistar+ no tarde mucho en resolver su problema con las mujeres antes de que les empiece a pasar factura, porque no sólo va contra el aire de los tiempos en general, sino de las tendencias de producción y consumo de la televisión en particular (en última instancia es un problema del audiovisual en España, pero es una pena que la plataforma no haga más en este sentido).
Al menos, en Mira lo que has hecho no sólo hay una fantástica coprotagonista en Eva Ugarte, sino que ella le arrebata la centralidad del relato al propio Berto en una generosa, e inteligente, cesión por el propio creador. Así que el cómico catalán no sólo se dedica a sí mismo algunas de las bromas más crueles concebibles, sino que a menudo da un paso atrás para que la actriz de Velvet y Bajo sospecha ofrezca una lección de empatía. En palabras de Ugarte, “es un retrato muy moderno, muy auténtico y muy presente. Es una mujer que tiene que trabajar, cuidar a un bebé y tomar decisiones. La serie está escrita por tres hombres que saben observar muy bien a las mujeres”.
¿Eres un adicto a las series?
Suscríbete a nuestro Newsletter
Antes de suscribirte, lee aquí nuestra política de privacidad y aviso legal.
Una comedia en donde lo bueno, si breve…
Mira lo que has hecho se devora en un par de sentadas, entre otros motivos porque su primera temporada cuenta con seis capítulos de una duración que varía entre los 20 y 26 minutos. Eso es equivalente a la duración de dos episodios de una comedia de la televisión en abierto. Y a pesar de ello da hasta para un par de capítulos que son de lo mejor que ha dado la comedia española en los últimos años (vais a oír hablar mucho de las entregas sobre la guardería y las dos líneas temporales cruzadas). Para el director Carlos Therón, un veterano de series como Chiringuito de Pepe y Olmos y Robles, “es la duración perfecta para esta comedia, quizá no para otras, pero aquí cada capítulo dura lo que tiene que durar”.
La serie se rodó durante dos meses seguidos, de forma que Therón no solo pudo hacerse cargo de todos los capítulos, sino también, por primera vez, de trabajar sabiendo lo que pasa al final, sin tener que sobrecargar algunas situaciones porque sabía que se desarrollaban más adelante: “He podido mimar los arcos de los personajes y los giros de guion”. Berto Romero habla de una duración “orgánica”, acreditando a Movistar+ para dar autonomía total para que cada capítulo tenga su propia duración. Sin embargo, eso no significa que la historia ya se haya completado, ya que Berto ya ha hecho saber que para él la serie puede continuar al menos por dos temporadas más. Y esta cronista se ha quedado con ganas de más.
Mucho más que la serie de Berto
Movistar+ está lanzando cada una de sus series como una obra de autor, pero en Mira lo que has hecho Berto Romero se ha rodeado de un equipo creativo compacto con el que llevar adelante esta historia de base autobiográfica. Al menos hay tres nombres que hay que citar, los coguionistas Rafel Barceló y Enric Pardo y el director Carlos Therón. Barceló es uno de los escritores habituales de los programas de Andreu Buenafuente en El Terrat donde Berto saltó a la fama, además de corresponsable de la primera serie del cómico, Zombis. También fue coautor del libro del que se origina Mira lo que has hecho: Padre, el último mono (2012). Junto a ellos, está Enric Pardo, coordinador de guiones de la meritoria comedia de animación de TV3 Arròs covat (2009-2011), ganadora del premio Ondas, y autor de la ácida novela antirromántica Todas las chicas besan con los ojos cerrados (2012).
Para Berto, se trata de un equipo que funcionó gracias a un eficaz reparto de papeles: “Rafel es el guionista más regular en comedia que he visto nunca. Hasta en un mal día, todos sus chistes son graciosos. Enric es muy bueno estructurando, y trabajando las tramas. Y yo tengo claro el tono de la serie y cómo hablan los personajes”. Y para poner en forma los guiones, llegó a la serie el director de Fuga de cerebros 2 (2011) y Es por tu bien (2017) Carlos Therón, sin duda uno de los realizadores de comedia más eficaces del audiovisual español y para el que Mira lo que has hecho, después de trabajos en cine, series de cadenas generalistas, video-clips y publicidad supuso “abandonar la zona segura”. Therón va en una dirección muy distinta a la de las comedias televisivas más rompedoras de los últimos años, mostrando su preferencia por “un tipo de narración un poco más clásica en lugar del modelo de improvisación y todo con cámara a hombro de series como Larry David o Louie”.
La entrada Sexo, noches en vela y pañales sucios se publicó primero en Serielizados.
February 4, 2018
Más allá del Nordic Noir
Una de las cosas que más llaman la atención cuando se entra en el Biopalatset, la céntrica sala de cines de Gotemburgo que acoge la conferencia anual TV Drama Vision (este 2018, los días 31 de enero y 1 de febrero), son los restos de un muro del siglo XVII que yacen en su sótano, como un recordatorio de que el futuro siempre se construye sobre un pasado que descansa bajo la superficie. El muro es un reducto de las fortificaciones con las que la naciente Gotemburgo se pretendía proteger de los ataques de daneses y noruegos. Pero, ahora, permanece en contraste irónico con el fortalecimiento de una vibrante comunidad televisiva donde los antiguos enemigos son aliados comerciales. Gotemburgo, la segunda ciudad más populosa de Suecia, ha sido durante siglos su principal salida al mar. Tras décadas dependiente de la industria automovilística, hoy, gracias a una importante inversión pública, parece más volcada en el turismo y en convertirse en uno de los centros culturales de la región. Ahí están su vibrante escena musical, sus museos y su Festival de Cine, que se ha convertido en el más importante evento cinematográfico de Escandinavia.
Hace 10 años se puso en marcha lo que se llamó el TV Drama Day, una jornada para analizar en términos de industria lo que estaba pasando en la ficción nórdica y de paso traer a algún creador o ejecutivo de Estados Unidos o Reino Unido. Ni entonces ni hoy, está orientado al público general ni es un festival al uso, sino una sección que exige acreditación y a la que asisten creadores, productores, distribuidores, ejecutivos de desarrollo, programadores, responsables de festivales y gestores de organismos y fondos audiovisuales, todas esas profesiones que pueden pasar desapercibidas a los espectadores, pero que son indispensables para que los contenidos que consume vean la luz. El TV Drama Vision ha crecido de la mano de su evento hermano, el Nordic Film Market, y su objetivo es el mismo: crear redes e impulsar proyectos en el eje nórdico, con Gotemburgo convertida en un puerto de bienes culturales y no únicamente industriales.
La responsable del TV Drama Vision, Cia Edström, me animó a hablar de mi experiencia allí, porque echaban de menos participación española
Asistir con una acreditación al TV Drama Vision 2018 ha sido una oportunidad de echar un buen vistazo a la trastienda del sistema televisivo nórdico para apreciar sus particularidades y comprender las estrategias con las que han revolucionado la producción televisiva europea. La responsable del TV Drama Vision, Cia Edström, me animó a hablar de mi experiencia allí, porque echaban de menos participación española (era la única acreditada). Pero eso no significa que no hubiera presencia española, sólo que no representada por un español. Así, Mediapro contó con un doble panel dedicado a sus recientes experiencias de internacionalización.
En la primera de estas conferencias fue el turno de escuchar a Ran Telem, que en 2016 se incorporó a Mediapro desde Israel, donde había sido uno de los principales impulsores de la revolución creativa vivida por la ficción televisiva en ese país. Ganador del Emmy por su trabajo como productor ejecutivo de la primera temporada del remake Homeland, Telem desgranó los entresijos en su labor desarrollando proyectos muy al modelo de lo que sería un productor a la vieja usanza: creando conceptos, buscando a la mejor gente para desarrollarlos y estableciendo los acuerdos para asegurar la financiación. Así, tuvimos la oportunidad de ver el pitch reel con el que el thriller The Head se presentó en el foro de coproducción Séries Mania en 2017, gracias al cual logró los apoyos necesarios para ponerse en marcha (actualmente, los hermanos Pastor se encuentran en el proceso de escritura del primer capítulo).

También gustó bastante el segundo pitch reel de Mediapro que se proyectó, The Senna Case, un American Crime Story sobre el juicio por la muerte del piloto Ayrton Senna en el Circuito de Imola que está desarrollando la guionista de Roma Criminal y Suburra, Barbara Petronio. También contó con un panel específico The Paradise, la coproducción que la cadena pública finlandesa YLE está desarrollando con Mediapro sobre una investigación criminal en la ciudad malagueña de Fuengirola. Allí comenzará el rodaje de la serie a finales de este año. De momento, el proyecto no cuenta con un operador español anunciado, por lo que parece que Mediapro apuesta por la autonomía y evitar las draconianas condiciones que las cadenas españolas imponen a las productoras, algunas de la cuales, como retener los derechos de propiedad, les impiden optar a los más importantes programas de ayudas de la Unión Europea.
Buena parte del TV Drama Vision está dedicado a sesiones de este tipo, donde proyectos en desarrollo y recién completados se presentan en busca de coproductores y distribuidores, en un proceso de venta permanente. Pero sí que había dos ámbitos un tanto diferenciados, los proyectos originados por productoras que se presentaban su catálogo y aquellos derivados de los talleres y labs con los que el TV Drama Vision está formando una naciente red. Así, hubo sesiones dedicadas al Erich Pommer Institut European TV Drama Lab, el Torino Series Lab del Festival de Cine de Turín, el Drama Series Days del Festival de Berlín, el CineLink Drama del Festival de Sarajevo y el remozado Series Mania de Lille. Lo interesante de estos laboratorios de proyectos no es sólo su apertura y orientación profesional, sino su clara finalidad a que se materialicen en series logrando financiación en sesiones de pitching.
‘Babylon Berlin’ se presentó en el CoPro Series de 2015 (Berlín) buscando financiación y este año se proyectaron dos maratones en Gotemburgo
Los creadores lituanos Domante Urmonaite y Martynas Mendelis presentaron The Beehive, una distopía científica que se había desarrollado en el Torino Series Lab y que ya contaba con el apoyo de Sky Italia (la serbia Marijana Verhoef hizo lo propio con el drama sobrenatural Burn, Baby, Run). Su presentación con otros proyectos en Séries Mania tras dos talleres de desarrollo (uno de ellos tenía lugar en Gotemburgo esos días), es la oportunidad definitiva para hacerse realidad. Quizá pueda llamar la atención la importancia de los eventos cinematográficos en este circuito, pero la realidad es que aquí no hay apropiación de ningún tipo, sino un desarrollo paralelo del tejido audiovisual europeo en busca de nuevos talentos y vías de financiación bajo el amparo de la estructura más establecida de unos festivales consolidados como mercados. Babylon Berlin, protagonista de un panel, es un caso paradigmático: la ambiciosa producción de Sky se presentó en el CoPro Series de 2015 de Berlín cuando todavía buscaba redondear la financiación. Este año el Festival de Gotemburgo proyectó dos veces un maratón de la primera temporada en su sesión ‘Masters‘, en ambos casos con las entradas agotadas.
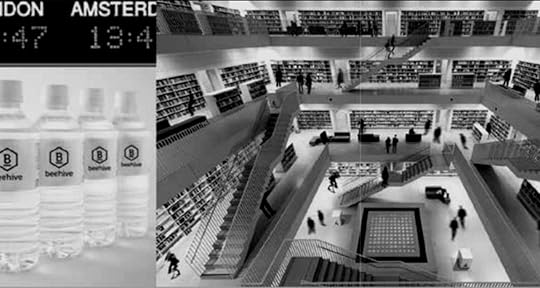
Imagen de ‘The Beehive’ (via Torino Series Lab)
Si algo se pudo constatar en el TV Drama Vision es que, como cantaba Bob Dylan, los tiempos están cambiando. Quizás en ningún momento se vio esto de una manera más clara que durante la sugestiva presentación de Fredrik Zander, uno de los principales ejecutivos de la productora Chimney Group. Zander desgranó los cambios en los modelos de financiación, desde el tradicional, donde un operador nacional ponía el grueso de un presupuesto que se debía completar con las ventas internacionales, hasta uno donde la financiación llega a operadores nacionales, coproductores internacionales, fondos de producción, plataformas de vídeo bajo demanda, participaciones de fondos de inversión, ayudas de fondos de producción, Unión Europea y gobiernos nacionales/regionales y desgravaciones y ayudas fiscales. Y eso explica este modelo donde cada proyecto se incuba durante años y se buscan premisas que puedan funcionar en muchos entornos culturales.
La de Zander fue el mejor complemento a la presentación de Brian Pearson, el responsable de producciones internacionales de Netflix, recién mudado desde Los Ángeles al centro de operaciones de la compañía en Europa, Amsterdam. Pearson hizo lo que se espera de un ejecutivo norteamericano: una presentación concisa, atractiva y que pone el acento en las posibilidades de hacer negocios juntos. Hizo especial énfasis en que la compañía busca historias que puedan crear excitación en todos los lugares del planeta independientemente del idioma, ya que la compañía, como algunos han podido comprobar, dobla a multitud de idiomas sus producciones originales. Por eso no se pide renunciar a ese elemento identitario, y Pearson también indicó que una producción original de Netflix debe tener una buena base en lo local. En Dark esa combinación de lo global y lo local era evidente en una premisa que combinaba el viaje temporal y la distopía científica con las referencias a la memoria histórica alemana, los años del milagro económico y el miedo a lo nuclear que hizo de Alemania uno de los lugares donde los partidos verdes han logrado mayor presencia electoral. Y también en el tráiler de su apuesta danesa, el thriller posapocalíptico The Rain, que muestra que el Tivoli, el pintoresco parque de atracciones del centro de Copenhague, es una de las localizaciones.
Pero Pearson también habló de algo que suele pasar desapercibido: su elevadísima inversión en la compra de derechos (esos falsos “Netflix Originals”) que forman la espina dorsal de su catálogo de series. Es fácil imaginarse a los ejecutivos de Netflix como magnates del petróleo con dólares saliendo de sus bolsillos, aunque la realidad es que el efecto disruptivo y beneficioso para la producción de ficción en Europa es innegable, y eso ha animado a otros operadores, como la plataforma de VOD nórdica Viaplay o la española Movistar+, a invertir fuerte en los contenidos originales.

Briam Pearson, esponsable de producciones internacionales de Netflix (Foto: @gbgfilmfestival)
Pero además de como plataforma de mercado, el TV Drama Vision también ha servido para poner el termómetro a la ficción televisiva nórdica. Así, el país anfitrión, Suecia, dedicó un merecido panel a Bron/Broen, que aunque sea una coproducción, siempre se ha sentido como un poco más sueca que danesa. Sin embargo, en los últimos años la producción de ficción del país no termina de cuajar del todo, con muchos prometedores proyectos (como Springfloden y Midnattssol) fracasando a la hora de impactar en el mercado internacional. Quizá como resultado de ello, la televisión pública SVT presentó un programa que iba a desarrollar en 2018 para que conocidos novelistas y periodistas recibieran formación sobre el funcionamiento de la narración televisiva y eventualmente pudieran crear proyectos para el medio.
También allí se presentaron tres interesantes proyectos. El primero es The Hunters, una serie de seis capítulos para el canal de pago C More que continúa las aventuras del policía Erik Bäckström (Rolf Lassgård) tras dos exitosas películas de 1996 y 2011. Esta vez la narración encuentra un personaje próximo a la jubilación y vencido por la vida en una historia que en los dos anticipos que se mostraron parece cercana al tono del western crepuscular. Los otros dos fueron dos thrillers geopolíticos con impecables valores de producción, Conspiracy of Silence (producción para la plataforma de VOD Viaplay) y Four Days in Kaboul (basada en la novela de Anna Tell), sobre el papel de Suecia en el mercado internacional de la venta de armas y el tráfico de drogas respectivamente.
La cohesión y planificación a largo plazo que es la clave del éxito de la ficción danesa parece asegurada con el relevo al frente de la cadena pública DR
En el caso de Dinamarca, el TV Drama Vision sirvió para evidenciar el relevo al frente de la dirección de Drama de la cadena pública DR. La legendaria Piv Bernth fue a presentar su nueva productora, Apple Tree, mientras que su alumno aventajado Christian Rank (al que tuve la oportunidad de entrevistar hace un par de años) fue a hablar de sus planes como nuevo responsable de drama de DR, posición en la que comenzaba literalmente al día siguiente. La cohesión y planificación a largo plazo que es la clave del éxito de la ficción danesa parece asegurada con este relevo.
Entre las novedades danesas, destacaron Warrior, una especie de Sons of Anarchy sobre veteranos de guerra, policías corruptos y moteros protagonizado por Dar Salim, y Liberty, adaptación de la celebrada novela autobiográfica de Jakob Ejersbo que reúne a dos de las estrellas del firmamento actoral danés, Connie Nielsen y Sofie Gråbøl. Por su parte, quien andaba por el Biopalatset como un niño con zapatos nuevos era Ivar Køhn, el responsable de ficción de la cadena pública noruega NRK, después de que la segunda temporada de Mammon se hiciera hace unos meses con el Emmy Internacional como mejor drama, fruto de una estrategia de producción de ficción que empieza a dar por fin sus frutos. Su apuesta más fuerte fue State of Happiness, una ambiciosa serie sobre la transformación experimentada por la sociedad noruega tras el descubrimiento del yacimiento petrolífero de Ekofisk en 1969. Tiene pinta que todo lo que anticipaba su guionista Mette M. Bølstad en esta entrevista con Serielizados se está haciendo realidad, demostrando cómo Noruega se está haciendo un hueco en el mercado internacional con menos Nordic Noir y más voluntad geopolítica.
Por su parte, Finlandia continuó su lento proceso de ubicarse en el circuito internacional de la ficción televisiva. Sin duda, en ello están con The Paradise, su proyecto con Mediapro, y All the Sins, un Nordic Noir de manual con un interesante detalle: su protagonista es un policía abiertamente gay que regresa a su localidad natal para investigar unos asesinatos. Y también con su serie digital Nerd: Dragonslayer 666, que sigue la estela transmedia de Skam en su búsqueda del público juvenil. Islandia no llevó ninguna serie completada, pero la productora Glassriver presentó su proyecto The Blackout, demasiado parecido a Marcella -el Nordic Noir británico creado por Hans Rosenfeldt y Nicola Larder- como para llamar demasiado la atención. En todo caso, es imposible no maravillarse ante el milagro que un país minúsculo como Islandia está haciendo con su ficción, con Trapped, Prisoners y Stella Blómkvist causando impacto en apenas un par de años.

Imagen de ‘Nerd: Dragonslayer 666’
Las principales conclusiones que se pueden sacar del TV Drama Nordic Vision de Gotemburgo son dos. La primera es que estos eventos muestran una industria europea de la ficción televisiva cada vez más interconectada, donde los talleres de desarrollo y las sesiones de presentación y venta de proyectos son cada vez más importantes. La segunda es que la industria televisiva del norte de Europa está utilizando el poderío del Nordic Noir para diversificarse. Así se puso de manifiesto en el premio del Nordisk Film & TV Fond, que reconoce a los mejores guiones y cuyos primeros capítulos fueron proyectados como parte de la programación del festival de cine. Cuatro de las nominadas este año se ajustaban a la etiqueta del Nordic Nor, con Borderliner de Noruega y Deadwind de Finlandia de manera más pura, y Stella Blómkvist de Islandia y The Lawyer de Suecia con más contexto judicial y político. Pero la eventual ganadora, Ride Upon the Storm (emitida en Movistar+ como Algo en que creer), del creador de Borgen, Adam Price, va por una línea totalmente distinta en su exploración del papel de la religión en el mundo contemporáneo. Junto con la victoria de la todavía inédita en España Nobel el año pasado y la diversidad de proyectos presentados en el TV Drama Vision, parece evidente que la ficción nórdica no se ha dormido en los laureles del Noir.
La entrada Más allá del Nordic Noir se publicó primero en Serielizados.
January 2, 2018
Mujeres al borde de un ataque de risa
«Las mujeres siempre han sido graciosas. Sólo que cada éxito es considerado una excepción y cada fracaso una confirmación de la regla». Así resumía la tradicional invisibilidad de las mujeres humoristas Yael Kohen en la introducción de We Killed: The Rise of Women in American Comedy, una historia oral dedicada a trazar la emergencia de las mujeres en la escena del humor de Estados Unidos que cualquier admirador de la reciente The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon) debería leer. El libro, publicado en 2013, había nacido como reacción a un discutido ensayo que el literato Christopher Hitchens publicó en Vanity Fair con el asombroso título de «Why Women Aren’t Funny». El texto de Hitchens se publicó en 2007, y desde la perspectiva de una década más tarde, todo esto parece historia muy antigua, salvo cuando te pones a pensar y te das cuenta, como contaba la guionista Isa Sánchez en un agudo texto, que la voz de las mujeres en televisión es todavía menos audible de lo que nos gustaría pensar.
Y es que es verdad que en el 2017 han pasado muchas cosas. La principal fue que en enero tomó posesión como ser humano con más poder nuclear del planeta un hombre que había reconocido en televisión que una de sus herramientas “de seducción” era agarrar los órganos sexuales de las mujeres sin su permiso. En febrero, con la victoria de Trump algo más digerida, Lena Dunham hizo regresar a la conversación cultural el tema del abuso de poder masculino (sexual y de otro tipo) con el capítulo de la última temporada de Girls titulado «American Bitch». En marzo las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer fueron históricas, en número y en presencia de mujeres jóvenes. A final de abril llegó a Hulu la esperada adaptación de «El cuento de la criada» de Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale, cuyo valor icónico se hizo evidente cuando empezaron a proliferar las túnicas escarlatas y las cofias blancas en manifestaciones feministas. En septiembre, The Handmaid’s Tale y Big Little Lies triunfaron en los Emmy, demostraron que el feminismo ya se había convertido en mainstream (como se apreció en la respuesta defensiva e infantil por parte de los neoreaccionarios de turno). En octubre estalló el escándalo de Harvey Weinstein, al que siguieron en noviembre los escándalos de Dustin Hoffman, Matthew Weiner, John Lasseter y unos cuantos más (los podéis seguir en la página de la Wikipedia «Efecto Weinstein«, que se actualiza con apreciable regularidad).
[amazon_link asins=’B071KQF6G3′ template=’SerielizadosProduct’ store=’serielizados-21′ marketplace=’ES’ link_id=’7030f1fb-f082-11e7-b353-e10293c428a1′]
Aprovechando el hashtag #MeToo, las mujeres empezaron a contar sus historias de acoso y abusos, y algunas a darles su apoyo simplemente haciendo saber que a nosotras también nos había pasado. Y resultó que entre esos macho-showrunners tan glorificados (recordemos el mítico libro Hombres difíciles, donde las mujeres eran un pie de página), había unos cuantos acosadores. Y así llegó el turno de Louis CK de la mano de un artículo de The New York Times. Aunque lo de Louis CK ya había dado hasta para un poco disimulado estacazo en un capítulo de la segunda temporada de One Mississippi, todo el mundo fingió sorpresa ante unas acusaciones que ponían en contexto su representación de las mujeres y de sus propias parafilias sexuales. Pero el caso hizo especial daño porque, maldita sea, Louis CK es un tipo con talento. Así que mientras unos lamentaban la pérdida de esas grandes obras que estos hombres pequeños ya no iban a poder hacer, otras preferíamos preocuparnos por las obras no natas de todas esas mujeres cuyas carreras fueron destruidas por acosadores antes de tener la oportunidad de brillar.

Bridge, Larry y Tutu
Este repaso al 2017 viene a cuento porque tuvo todo el sentido del mundo que el año serial se cerrase el 31 de diciembre con la emisión del último capítulo de la primera temporada de SMILF, la comedia semi-autobiográfica de Frankie Shaw que llegó casi sin avisar a final de octubre para convertirse en una de esas gemas que aparecen de vez en cuando: un iluminador fresco de la vida contemporánea y a la vez histéricamente divertida. Emitida en Estados Unidos por Showtime y en España por Movistar+, SMILF tiene una premisa simple que se resume en su título, que viene a significar «Madre soltera a la que me gustaría tirarme» («Single Mother I’d Like to Fuck»). Bridgette/Bridge es una mujer blanca soltera que no busca otra cosa que tirar para adelante un día más con su hijo a cuestas. El niño en cuestión se llama Larry Bird por la obsesión de su madre con el baloncesto, al que se podría haber dedicado de forma profesional en una de las muchas frustraciones que lastran su vida. Todas ellas cristalizan en una punzante escena del capítulo 6 en la que Bridge confiesa a su madre Tutu (una magnífica Rosie O’Donnell) su temor a llegar a su edad sin haber hecho nada significativo con su vida. Adora a su hijo pero la maternidad no la satisface plenamente, una afirmación realizada sin un ápice de culpabilidad o arrepentimiento a lo Orna Donath. Simplemente, no es suficiente para alguien que quiere tener algo «para ella misma». Bridge quiere salir los fines de semana, ligar y pasárselo bien, pero acaba entregándose al onanismo y a encuentros tan fugaces como poco satisfactorios (demostrando que a veces, en algunas cosas, no hay mejor compañía que la propia).
En plena emergencia del movimiento #MeToo, el capítulo «Half a Sheet Cake & A Blue-Raspberry Slushie» fue un nuevo ejemplo de la capacidad de la ficción televisiva para reflejar de forma inmediata el aire de los tiempos
Pero no es sólo su visión de la maternidad y del sexo lo que convierte en SMILF en tan interesante, por mucho que buena parte de su irreverente humor se derive de ello. Bridge es pobre, lo cual significa que tiene que viajar con su hijo en transporte público, no se puede permitir contratar a nadie para que cuide de él mientras va a audiciones y entrevistas de trabajo y le dan pavor los finales de mes y las festividades, porque significan facturas y regalos que no sabe si va a poder permitirse. No hay que olvidar una realidad acuciante: las mujeres son más pobres porque tienen más dificultades para encontrar empleos y progresar en ellos, son mayoritarias en el empleo temporal y a tiempo parcial y, además, cobran menos. Bridge depende de su madre para cuidar de su hijo, algo que debe sonar a toda una generación de abuelos-niñera. Cuando en el penúltimo capítulo Bridge tiene que pasar su día libre con Larry Bird ante la depresión de su madre, su frustración por la maternidad y su miedo a fracasar en ella se combinan en un retrato sincero y descacharrante. En una escena particularmente ácida, Bridge cae en la cuenta de que Larry Bird no está deprimido, simplemente tiene hambre porque se ha olvidado de darle de desayunar y almorzar. Y es que esa es la tarea habitual de una madre derrotada por la vida que parece uno de los casos de los que hablaba Monica Potts en su citado artículo “What’s Killing Poor White Women?”.
Aunque sea una comedia, SMILF tampoco rehúye de la violencia que sufren las mujeres de manera cotidiana. El tercer capítulo, «Half a Sheet Cake & A Blue-Raspberry Slushie», trata de los esfuerzos de Bridge por conseguir un dinero extra, lo que le lleva a aceptar un encuentro amistoso con un hombre a cambio de 300 dólares. El hombre en cuestión resulta amable y comprensivo, y Bridge comienza a fantasear con la posibilidad de un amor romántico sacado de una fantasía de Disney. Sin embargo, cuando aprovechando el clima de confianza Bridge siente cómo le mete la mano en la entrepierna, su rostro refleja en apenas unos segundo sorpresa, decepción e ira. Y su reacción no puede ser más contundente. Emitido a final del mes de noviembre, en plena emergencia del movimiento #MeToo, «Half a Sheet Cake & A Blue-Raspberry Slushie» fue un nuevo ejemplo de la capacidad de la ficción televisiva para reflejar de forma inmediata el aire de los tiempos. Y, en este caso, de hacerlo de una forma especialmente aguda. Imaginad por un momento a las actrices víctimas de Harvey Weinstein: ricas, populares y en algunos casos descendientes de la realeza de Hollywood. Y a pesar de ello, condenadas al silencio. Ahora imaginad el margen de acción ante el acoso de una mujer pobre que saca a su familia adelante con un trabajo mal pagado que tardó muchos meses en encontrar. SMILF hace comedia de la tragedia.
La serie tiene una historia curiosa detrás, porque su origen no es un piloto al uso, sino un cortometraje de 2014 premiado en el Festival de Sundance donde Frankie Shaw volcó sus experiencias como madre soltera y actriz en ciernes. Para entonces, gracias a su trabajo en Blue Mountain State y Mr. Robot, era un valor televisivo en alza, y el proyecto acabó en manos de Showtime, cuyas apuestas por las historias creadas por mujeres siempre han sido más decididas y valientes que las de HBO. Si SMILF muestra las ventajas de la sororidad en sus capítulos (por ejemplo, la nueva novia del padre del Larry Bird no es una rival, sino una aliada de Bridge), también eso se ha manifestado tras las cámaras, de forma que Shaw ha compartido tareas de dirección con Leslye Headland (Despedida de soltera) y Amy York Rubin (Little Horribles). Y así es como poco a poco la televisión contemporánea se ha convertido en un lugar donde estas “narrativas del yo” creadas por mujeres han encontrado en lugar ideal para florecer, desde Fleabag a Insecure pasando por One Mississippi y Better Things.
La entrada Mujeres al borde de un ataque de risa se publicó primero en Serielizados.
Concepción Cascajosa Virino's Blog
- Concepción Cascajosa Virino's profile
- 2 followers




