Sergio Mars's Blog, page 15
October 12, 2022
El aprendiz de guerrero
A mediados de 1986 Lois McMaster Bujold tenía un total de dos relatos publicados (y en una revista de bajo impacto). Entonces, en rápida sucesión, Baen sacó sus tres primeras novelas: «Fragmentos de honor» (junio), «El aprendiz de guerrero» (agosto) y «Ethan de Athos» (diciembre), en las que había estado trabajando desde 1982. La idea era ver cuál de esos enfoques, ambientados todos ellos en un escenario único y coherente, atrapaba más la atención de los lectores y, por ende, su protagonista sería el eje focal de la saga.
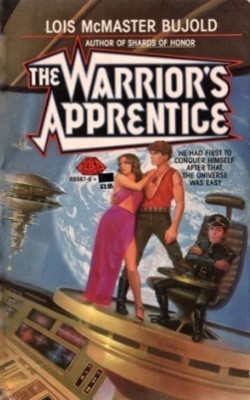
Treinta y tantos años y diecisiete libros después, la serie se conoce oficialmente como el Universo del Nexo de Agujeros de Gusano, pero de forma más extendida como la saga Vorkosigan, en honor de Miles Vorkosigan, el protagonista de «El aprendiz de guerrero» («The warrior’s apprentice»).
Al inicio de la novela Miles es un joven de diecisiete años que acaba de fallar las pruebas físicas de ingreso a la academia militar. No es realmente culpa suya. Durante su gestación, un ataque terrorista hizo que su feto quedara expuesto a un gas tóxico que le ha dejado unos huesos cortos y frágiles. Barrayar, sin embargo, es una sociedad castrense, un poco bárbara para los estándares galácticos, así que allí no ha lugar para tratos compensatorios de ningún tipo, ni siquiera para el hijo del conde regente y nieto de un héroe de guerra.
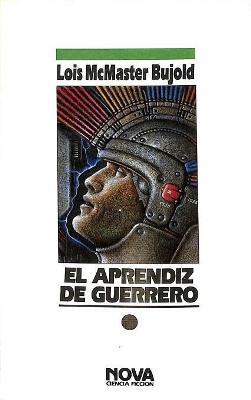
A partir de ahí Miles, básicamente, se comporta como un niñato resentido y se embarca en una cruzada quijotesca para ayudar a Elena Bothari, la hija de su guardaespaldas personal y su gran amor (no exactamente correspondido) de juventud. Así, los tres se embarcan hacia Colonia Beta, el más avanzado de los mundos humanos, con el propósito secreto de buscar a la madre de Elena y las cosas… se complican.
En los años ochenta se estaba desarrollando una revigorización de la space opera. Nuevos autores estaban recuperando la antigua inclinación hacia la aventura espacial, añadiendo diversos ingredientes a la receta clásica (y subiendo considerablemente los requisitos literarios, aunque abandonando la experimentación de la New Wave). Casi todos ellos incrementaron además la verosimilitud científica, dieñando por ejemplo diversos métodos para justificar el vuelo interestelar (Bujold utilizó agujeros de gusano) e introdujeron especulación científica (Brin, Benford), social (Cherryh) o política (Banks).
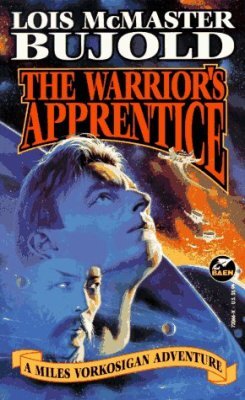
Lois McMaster Bujold se decanta más por la vertiente política, aunque en estos compases iniciales de su serie se mantiene todavía en un segundo plano, cediendo el protagonismo a lo que se podría clasificar como space opera militarista. Porque resulta que Miles es (o será) un genio militar, con aptitudes tanto para la estrategia (heredadas de su padre) como para la táctica. Ese gran líder, sin embargo, se encuentra todavía a cierta distancia en el futuro. Después de todo, no llegó siquiera a entrar en la academia. Lo que sabe, lo ha absorbido sentado en las rodillas de su abuelo, escuchando de sus protagonistas las historias de la guerra de independencia contra Cetaganda, la conquista de Komarr o el fallido intento de invasión contra Escobar (que se narra en «Fragmentos de honor», novela protagonizada por los padres de Miles).
Aparte de este conocimiento adquirido casi literalmente del pecho de su madre, Miles cuenta con otros activos: unas dotes innatas de mando, capaces de sacar lo mejor de sus subordinados, una labia prodigiosa, que le permite hacerse pasar por un alter ego, el Almirante Naismith, supuestamente un oficial betano sometido a un proceso de rejuvenecimiento (lo que explica su apariencia) y una hiperactividad arrolladora.
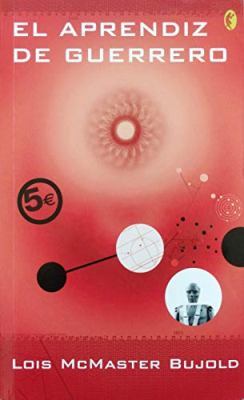
Así pues, sin saber muy bien cómo, Vorkosigan/Naismith se encuentra al mando de una pequeña fuerza privada, los Mercernarios Libres Dendari, solventando sobre la marcha las más desquiciadas crisis (cada vez que sale de una, se mete en otra peor), en una aventura frenética, que no deja un momento de respiro y que concluirá en una misión que podría llegar a ser crucial para la seguridad del propio Barrayar.
En otra época, Miles Vorkosigan hubiera sido un héroe «de una pieza», plano como el electroencefalograma de una piedra. Bujold no escribe personajes así. Para empezar, tenemos el hecho de sus carencias físicas. No es solo que Miles jamás vaya a poder salir de ningún lío a base de proezas atléticas, es que vive en una sociedad donde se le considera poco menos que subhumano. Aparte, junto con sus virtudes (o complementándolas) acarrea no pocos defectos, como una necesidad imperiosa de validación (que lo impulsa a muchas de sus locuras) o, en este primer libro al menos, una inexperiencia patente (aunque es lo bastante inteligente como para conocer sus propios límites… lo cual no quiere decir que siempre se atenga a ellos).
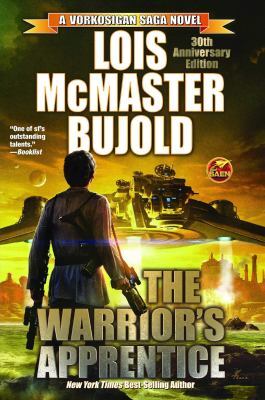
Esas carencias son en realidad las que hacen entrañable (e incluso me atrevería a decir que soportable) al personaje. Leer «Aprendiz de guerrero» es como asistir a una ejercicio de funambulismo en el que un circense novato se lanza a todo correr por la cuerda floja con la esperanza de no terminar estampado contra el suelo. Cuando lo consigue, nos alegramos por él, no por su habilidad (que también), sino sobre todo porque hemos empatizado con sus esfuerzos denodados por esquivar una catástrofe que parece siempre inminente.
Otro punto fuerte de la narrativa de Bujold lo constituye el elenco de personajes secundarios, que se convierten a menudo en memorables con una participación limitada (algunos de ellos enriquecen la Saga con su aparición en sucesivas entregas). Esto es especialmente destacable por lo que respecta a los personajes femeninos. «Aprediz de guerrero» aún no hace gala de la inclinación feminista que caracterizará a novelas posteriores (en especial «Una campaña civil«), pero sí nos ofrece su cuota bien cumplida de mujeres fuertes y resolutivas (Elena Bothari y Elli Quinn, con mención de honor al cameo de Cordelia Vorkosigan, de apellido de soltera Naismith… por no mencionar al oficial hermafrodita Bel Thorne).
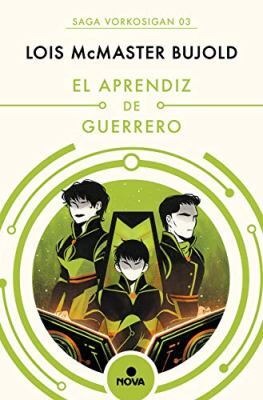
«El aprendiz de guerrero» es una novela para disfrutar de la aventura. También fue una gran base para una serie que tuvo la virtud de saber reinvertarse un par de veces para mantener su relevancia en un panorama cambiante, lo que hizo de Lois McMaster Bujold la figura más importante de la space opera estadounidense de su época (y ganadora de cinco Hugos, tres de ellos de novela, solo por la Saga Vorkosigan). Sus pequeñas carencias, como ocurre con Miles, quedan más que sobradamente compensadas a base de energía maníaca. Una historia para dejarse llevar y disfrutar.
Otras opiniones:
De Luis García en El Sitio de Ciencia FicciónDe Eloi Puig en La Biblioteca del KrakenDe Óscar Rodríguez en Libros y LiteraturaDe Mariat en In the Never NeverOtras obras de la misma autora reseñadas en Rescepto:
Ethan de Athos (1986)En caída libre (1988)El juego de los Vor (1990)Barrayar (1991)Danza de espejos (1994)Recuerdos (1996)Komarr (1998)Una campaña civil (1999)La maldición de Chalion (2001)Inmunidad diplomática (2002)Paladín de almas (2003)Criopolis (2010)Captain Vorpatril’s alliance (2012)October 9, 2022
Inferno
La primera colaboración entre Larry Niven y Jerry Pournelle fue la exitosa «La Paja en el Ojo de Dios» (1974), ambientada en el universo del CoDominio de Pournelle. Ambos autores prolongaron su fructífera relación con «Inferno» (1976), que básicamente es su versión del primer libro (o cántica) de la Divina Comedia de Dante Alighieri (escrito entre 1304 y 1308).
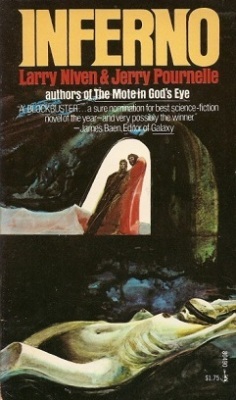
El protagonista y narrador de la historia es Allen Carpentier, un escritor californiano de ciencia ficción de segunda división que cierta noche, tratando de camelarse a los fans para ganar popularidad y poder optar a un premio Hugo, se precipita ventana abajo de un hotel y se mata. Tras un período indeterminado de confusión, durante el que su consciencia se siente atrapada en una especie de encierro adimensional, despierta en una inmensa llanura cubierta de botellas abandonadas, donde es recibido por un guía que se nombra a sí mismo Benito, le revela que está en el infierno y le propone escapar de él siguiendo el mismo camino de Dante. Es decir: atravesar los nueve círculos concéntricos y descender por el centro hacia el Purgatorio.
Allen es un incrédulo. Tanto, de hecho, que se pasa buena parte del libro elucubrando con posibles explicaciones para lo que experimenta, desde la posibilidad de haber sido criogenizado y despertado en una especie de parque temático de inspiración dantesca (Infiernolandia), hasta la teoría de que todo cuanto contempla sea obra de alienígenas que, por alguna razón, lo han transportado a un mundo repleto de robots que incluso simulan ser personas que conoció. A la postre, es seguramente esa postura filosófica, un agnosticismo nacido en la incredulidad más irredenta, lo que posiblemente la haya deparado su condena al Infierno.
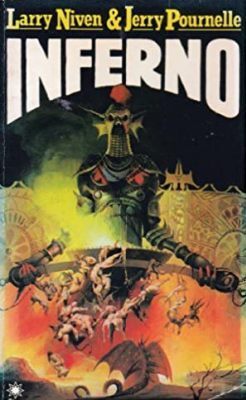
Acompañado de Benito, Allen va profundizando de círculo en círculo, siguiendo a grandes rasgos el modelo de la Divina Comedia, si bien actualizado al contexto histórico contemporáneo (con pecados que se han convertido en más o menos populares y torturas que a menudo reflejan los adelantos tecnológicos producidos desde el siglo XIV). En otras palabras, «Inferno» es para el original de la Divina Comedia lo que hoy en día se conoce en el medio audiovisual como un soft reboot, o una secuela que se estructura más bien como remake actualizado.
Por el camino, por supuesto, los autores se permiten jugar un poco con el escenario y aprovecharlo para componer una sátira no demasiado aguda y excesivamente dependiente del contexto (lo cual es un problema a nueve mil y pico kilómetros y cuarenta y seis años de distancia). De hecho, incluso su empleo de figuras históricas más incuestionables, desde Vlad Tepes a Napoleón Bonaparte, pasando por Enrique VIII o L. Ron Hubbard (que estaba vivo todavía en 1976, aunque Allen pasa un período indeterminado de tiempo encerrado antes de adquirir libertad de movimientos) o el propio Benito, queda un tanto descafeinado, sin pasar casi nunca de lo anecdótico (por lo que resulta imposible definir «Inferno» como una auténtica fantasía bangsiana (al estilo, por ejemplo, de la Saga del Mundo del Río).
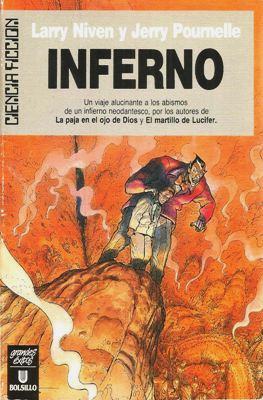
El otro gran obstáculo para disfrutar de la novela es lo absolutamente insufrible que es el narrador. Ignoro si los autores pretendían hacerlo simpático o, cuando menos, fácilmente identificable con los lectores (a ese respecto, hay una broma sobre el castigo a un coleccionista acaparador que, por pura avaricia, ha preferido que se eche a perder su biblioteca antes que desprenderse de un solo ejemplar, que seguro que concita las simpatías de cualquier aficionado). Lo que logra, sin embargo, es hacérsenos terriblemente cargante (por no hablar de exhibir una moralidad… dudosa), lo cual no ayuda a soportar descripción tras descripción de torturas creativas para pecadillos la mayor parte de las veces veniales.
El mayor obstáculo que encuentro, sin embargo, para el disfrute de «Inferno» es su total falta de ambición filosófica. «La divina comedia» no es una obra maestra de la literatura italiana y universal solo por motivos estilísticos o estéticos, su importancia radica también en su profundidad filosófica y humanística, en su capacidad de conjurar toda una cosmovisión tardomedieval de la que somos herederos. «Inferno», por su parte, aspira quizás a ofrecer un atisbo de justificación para la existencia del Infierno (y para ello emplea, al parecer, argumentos extraídos de «El gran divorcio», de C. S. Lewis, publicado en 1945), pero este intento llega demasiado tarde y resulta excesivamente somero (a grandes rasgos, sugiere que la condena es autoimpuesta y que a través de un ejercicio de autoconocimiento y autoperdón es posible «escapar»).
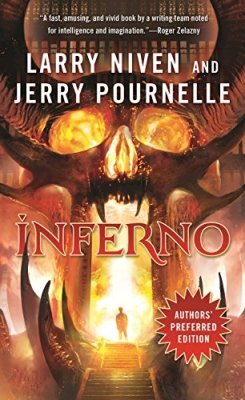
Por supuesto, esto que he definido como una deficiencia otros pueden considerarlo una virtud. Lo que es más, quizás incluso pueda argumentarse que la novela sí que ejemplifica una cosmovisión y que el problema no está en el medio de expresión (la novela) sino en el mensaje (una teología de influencia New Age… parecida a la que poco después emplearía Richard Matheson con la mucho más ambiciosa, aunque no necesariamente mejor, «Más allá de los sueños«). Sea como sea, he encontrado pocos elementos que me animaran a proseguir con la lectura (entre otras cosas, porque cometí el error de ojear algún comentario antes y eso me reveló el único aliciente de la novela, que es adivinar la polémica identidad de Benito) e incluso en su brevedad me ha resultado pesada.
Pese a ello, «Inferno» se probó bastante exitosa, cosechando sendas nominaciones a los premios Hugo y Nebula, dándose además de la circunstancia de que fue en años diferentes (el Hugo en 1976, por su serialización original en Galaxy durante 1975; el Nebula en 1977). En ambos casos, sin embargo, fue derrotada, bien sea por Joe Haldeman y «La guerra interminable» (ganadora del Hugo de 1976), bien por Frederik Pohl y «Homo Plus» (ganadora del Nebula de 1977). Niven y Pournelle cosecharían dos nominaciones conjuntas más al Hugo, por «El martillo de Lucifer» (1977) y «Ruido de pasos» (1985).
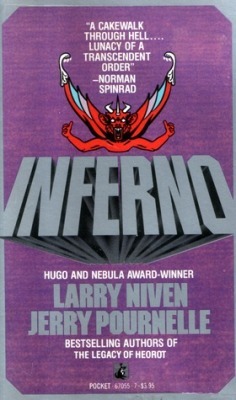
Al parecer, tras su publicación se detectó ciertos interés renovado en la obra original de Dante e incluso fomentó la reimpresión de la traducción al inglés que los propios autores habían empleado como fuente de inspiración. Pese a que cierra con un obvio guiño hacia posibles continuaciones, no fue sino hasta 2009 que Niven y Pournelle publicaron su secuela directa: «Escape from hell».
Otras obras de los mismos autores reseñadas en Rescepto:
El martillo de Lucifer (1977)Juramento de fidelidad (1981)Otras obras de Larry Niven reseñadas en Rescepto:
Mundo Anillo (1970)Protector (1973)Ingenieros del Mundo Anillo (1979)Los árboles integrales (1984)Otras obras de Jerry Pournelle reseñadas en Rescepto:
El soldado (1976)
October 5, 2022
Connerland
Desgraciadamente Voss, Voss Van Conner, ha muerto.
La culpa ha sido de un secador de pelo. Después de la ducha de la mañana se ha mirado al espejo, ha apuntado a su reflejo con él y ZAP, ¡Estás muerto, marciano! Lo siguiente que sabe es que se encuentra en una gran sala de espera, con el pelo mojado, desgradablemente aplastado contra su cráneo, y una toalla de baño enrollada en torno a la cintura por toda vestimenta. Su primera hipótesis es que por fin lo han abducido los extraterrestres. Por eso guarda siempre una maleta bajo la cama, llena hasta los topes de su marca preferida de champú. La realidad sin embargo es que ahora está muerto. Podrá ser una jirafa muy famosa, pero está muerto.
Una desgracia. Sobre todo porque Voss, tras ciento diecisiete novelas, todas y cada una de ellas ignoradas por la crítica y un fracaso comercial, estaba a punto de hacerse de ORO, porque por fin Chick, Chicken Kiev, el inútil de su representante, había conseguido una entrevista con Ghostie, Ghostie Backs, un editor estrella, capaz de convertir en una superventas al escritor (o escritora) más mediocre. Todo ello no le importa al principio mucho a Lana, Lana Grietzler, la recién estrenada viuda de Van Conner, que ya no podrá decirle que le DEJA. Ahora permanecerá por siempre unida a su ex marido (por causa de muerte) y ni siquiera un yate y mucho sexo marinero la compensará de ese destino.
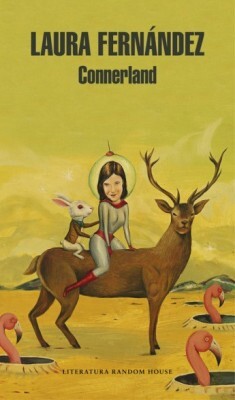
Por suerte para todos, alguien ahí arriba (no, repito, no en el Criadero de Pavos), tiene en alta estima a Voss, así que Denver, solo Denver, le ofrece volver a la Tierra a concluir sus asuntos pendientes. Aunque está muerto, así que necesitará una representante de fantasmas y la elegida resulta ser Miranda, Miranda Sherikov, azafata de Aerolíneas Timequake (más que una azafata, ¡una AZAFATA MANDERLAN!), quien por suerte contará con la ayuda del manual para MÉDIUMS de Priscilla, Priscilla Ames, por cortesía de War World 24 Enterprises.
Estos son solo algunos de los desarrollos y personajes de «Connerland» (2017), la quinta novela de Laura Fernández, una sátira postmoderna que gira en torno a la vida (muerte) de un escritor de novelas pulp de ciencia ficción, que si bien cuenta con su propio club de fans (compuesto por seis… o siete miembros, entre los que se producen enconadas batallas por la presidencia) e incluso con un lector obsesivo, que ha comprado más de doscientos ejemplares de su primera novela, «Excursión a Delmak-O» (unas vacaciones espaciales malogradas por no contar con folletos actualizados que indiquen el pequeño problema surgido con los edificios vivientes en el tal Delmak-O), podría tildarse sin problemas de fracasado (¡Nada que la muerte no pueda arreglar!).
Laura Fernández no esconde en absoluto sus referentes. Voss Van Conner es en parte un trasunto de Philip, Philip K. Dick, con novelas como «Si no existiera Perky Pat», sobre un dinosaurio oficinista que un día se cansa de todo y decide convertirse en detective privado (Perky Pat proviene de un cuento de Dick de 1963, reutilizado en la trama de «Los tres estigmas de Palmer Eldritch«). También es reflejo de otro escritor, ficticio: Kilgore, Kilgore Trout, personaje aparecido en varias novelas de Kurt, Kurt Vonnegut Jr., que es de hecho el referente principal en cuanto a estilo y modelo del humor surrealista que impregna «Connerland» (las referencias más o menos explícitas a sus novelas son, además, las más abundantes).
Hay, sin embargo, una diferencia bastante crucial. Vonnegut satirizaba su época y a sus compatriotas. Se podría aducir que «Connerland» trata sobre las veleidades del éxito literario, sobre esa fama que solo se alcanza después de muertos (y de un modo más amplio, sobre la necesidad de los autores de ser leídos, o sobre la conveniencia de celebrar los fracasos que son casi éxitos), pero el contexto elegido, una suerte de años sesenta en unos EE.UU. donde existe una ciudad apropiadamente bautizada como Bromma, no ayuda a establecer la necesaria conexión con un lector español contemporáneo.
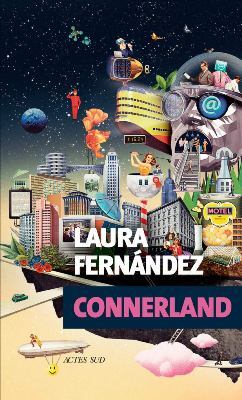
Nuestra «industria» literaria tiene aún menos que ver con la ficticia que la americana. Aquí el fracaso no consiste en escribir ciento diecisiete novelas apenas leídas, sino dos o tres con tiradas que no permitirían a ningún fan acaparar doscientos ejemplares. Hay una desconexión entre la realidad y la sátira, de modo que «Connerland» acaba leyéndose no tanto como tal, sino a modo de homenaje a la obra de Vonnegut y a la figura de tragicómica de Philip K. Dick. Requiere, por tanto, cierto conocimiento de ambos para sacarle todo el partido (los cameos estelares como el de Lewis Carroll quedan ya como huevos de Pascua), lo que posiblemente limite el interés de la novela.
Si a esto le añadimos cierta tendencia a sobreextender y repetir en exceso las bromas, la lectura de «Connerland» se vuelve un poco frustrante. Después de todo, las novelas de Dick y Vonnegut solían ser de la mitad de su longitud, lo que les confería un ritmo mucho más vivo (sin restarles un ápice de locura).
Ello no es óbice para que la novela de Laura Fernández no resulte fascinante y, a ratos, desternillante. Algunos de los hallazgos narrativos de «Connerland» son geniales y posee algo muy difícil de lograr: un estilo propio e identificativo (no me acaban de convencer las onomatopeyas intercaladas, pero bueno, eso es una mera cuestión de gustos). En ese sentido, sí que tenemos una obra personal y arriesgada, que supone un hito singular dentro del panorama de la ciencia ficción española.
Antes de concluir, quisiera introducir a otro autor: Theodore, Theodore Sturgeon. Él fue el modelo sobre el que Kurt Vonnegut creó su Kilgore Trout. Al contrario que con Dick, tras su muerte su fama, lejos de acrecentarse, ha ido apagándose poco a poco. En parte, podría deberse a que se «rindió». Tras 1961, ya no volvió a publicar ninguna novela, al contrario que Dick, que siguió incasable produciendo «fracaso» tras «fracaso» (fracaso al estilo americano, claro, del que te permite, a duras penas pero te lo permite, seguir pagando las facturas).
Aldemos pues las copas por todos los escritores fracasados. A ver si con suerte nos topamos con nuestro Ghostie Backs antes de diñarla (porque dudo mucho que Denver nos considere jirafas siquiera moderadamente famosas).
Otras opiniones:
De Ana Belén Herrera de la Cruz en Pikara MagazineDe Isa en A Través de Otro EspejoDe Álex en Donde Acaba el InfinitoDe Cristina Monteoliva en La Orilla de las LetrasOctober 1, 2022
Koko
El pasado día 4 de septiembre falleció a los 79 años Peter Straub, por complicaciones surgidas tras una fractura de cadera. Desde sus inicios en el género hacia mediados de los setenta, Straub ha sido uno de los más relevantes autores de terror, lo que queda claramente reflejado en sus nueve premios Bram Stoker (que, precisamente por sugerencia suya, no reconocen «lo mejor», sino una aportación destacada del año; matización pensada para no formentar la competitividad entre colegas), a los que se suman otros reconocimientos como dos premios de la International Horror Guild, tres World Fantasy y un British Fantasy. A nivel de honores a toda una carrera, fue destacado con el World Horror Grand Master, el Living Legend de la International Horror Guild y los premios a toda una vida del Bram Stoker y el World Fantasy.
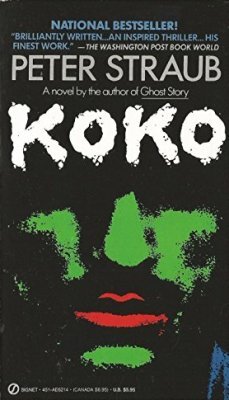
Straub inició su carrera literaria publicando a principios de los setenta poemarios y un par de novelas mainstream que no tuvieron un gran impacto. Entonces, su agente le sugirió probar con esas nuevas novelas góticas que estaban triunfando (a raíz del éxito de «La semilla del diablo», «El exorcista» y «El otro» inicialmente, y para 1974 de «Carrie», el inicio de la carrera de Stephen King). El resultado fue «Julia» (1975), seguida por «Si pudieras verme ahora» (1977), que funcionaron bastante bien, aunque su auténtico despegue llegó con «Fantasmas«, en 1979.
Desde ese momento, Straub quedó convertido en un escritor bestseller, con éxitos como «La tierra de las sombras» (1980, su primera finalista al World Fantasy), «Dragón» (1983, British Fantasy Award) y su primera colaboración con su buen amigo Stephen King, «El talismán» (1984). A partir de entonces, Straub dio un giro a su carrera, alejándose del componente fantástico y acercándose al thriller con la trilogía (comparte algunos personajes, pero los títulos son mayormente independientes entre sí) de la Rosa Azul, iniciada en 1988 con «Koko» y concluida con «Misterio» (1990) y «La garganta» (1993). Irónicamente, fue con estas obras realistas con las que empezó a cosechar sus premios más importantes (el World Fantasy para «Koko» y su primer Bram Stoker para «La garganta»).
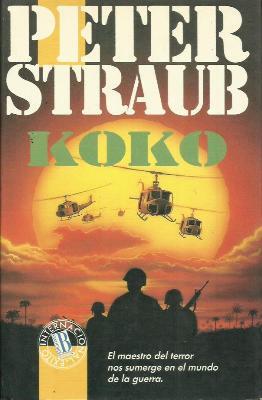
Sus siguientes novelas surgieron más o menos de ese mismo molde, con títulos completamente realistas («Círculo diabólico»), otros oscilando entre el suspense y el horror (ligeramente) sobrenatural («Míster X», «Perdidos», «La cámara oscura» o «A dark matter») y la secuela a «El talismán», de nuevo en colaboración con King, «Casa negra». En general, se considera a Peter Straub el más literario de los escritores de terror que ascendieron a la categoría de autores bestseller en los años setenta y ochenta, con un interés especial por la psicología de sus personajes.
«Koko» posiblemente constituya un buen ejemplo de su producción media y tardía. La historia se centra inicialmente en cuatro amigos, supervivientes diez años antes de un pelotón destinado en Vietnam. Sus vidas civiles han tomado caminos muy diversos, dependiendo de su punto de partida, pero siguen manteniendo un contacto estrecho y cuando se inaugura en Washington el Monumento a los Veteranos de Vietnam (1983), se reúnen de nuevo y uno de ellos se presenta con un proyecto inusual. Al parecer, se han estado produciendo en el sudeste asiático una serie de asesinatos que llevan la firma de Koko, un nombre que resurge del episodio más oscuro de su período de servicio: la matanza en la aldea de Ia Thuc por la que algunos de ellos afrontaron cargos (retirados) por crímenes de guerra.

El principal sospechoso es Tim Underhill, un antiguo compañero problemático que, tras la guerra, desapareció del mapa, resurgiendo solo como autor de un par de perturbadoras novelas de cierto éxito que parecen anticipar detalles de los crímenes actuales. El líder del grupo, el antiguo teniente Harry Beevers (un abogado que está sufriendo problemas laborales y matrimoniales), les convence de que son ellos quienes tienen que desenmascarar a Koko (y de que ahí hay dinero que ganar a través de una posible versión cinematográfica de la historia).
La novela sigue a estos cuatro personajes (con numerosos desvíos laterales para examinar a sus parejas, compañeros de pelotón e incluso al propio Koko) en su búsqueda, abordada en cada caso por razones propias y no necesariamente coincidentes. El período de servicio es una sombra que planea sobre todos ellos, aunque no en todos los casos con igual efecto (y, sobre todo, está ese episodio oscuro en Ia Thuc que se adivina como el catalizador de todo).
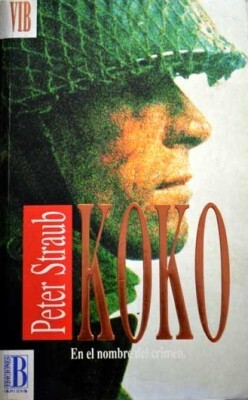
Straub logra algo notable, que es evitar caer en los peores tópicos del ex combatiente traumatizado, sin dejar por ello de plasmar el efecto que la guerra ha tenido sobre todos los (estadounidenses) que participaron en ella. Para ello, trabaja sus personajes hasta extremos obsesivos, confiriéndoles una personalidad multifacetada. Por desgracia, esto lo logra a costa de un ritmo moroso, renunciando a cualquier tipo de elipsis, recurriendo en vez de ello a lo que solo puedo definir como circunvoluciones narrativas, regresando una y otra vez a contarnos la misma información, cada vez con mayor detalle.
En realidad, esto no constituye en principio ningún problema, gracias sobre todo a la habilidad del autor para narrar escenas. Lo que termina devaluando un poco el conjunto es que, sea por la razón que sea (podría deberse a estas tácticas dilatorias, aunque sospecho que obedece más a debilidades en la trama), a medida que va avanzando la historia y empiezan a acumularse los giros argumentales hay algunos que empiezas a olértelos con veinte, treinta e incluso en un caso extremo sesenta o setenta páginas de antelación, y eso constituye un problema a la hora de valorar «Koko» como novela de intriga.
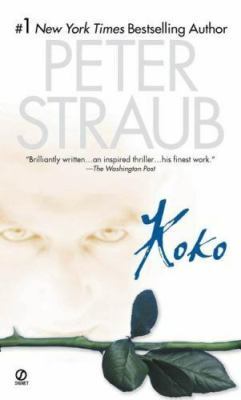
La otra cuestión que hay que abordar es que de fantasía no tiene absolutamente nada y en cuanto al terror… bueno, habría que estirar mucho el concepto de novela de terror para incluir en él esta novela. «Koko» es ante todo un estudio psicológico y, en un distante segundo lugar (no tanto por las intenciones como por el resultado), un thriller criminal. Es por ello que me resulta bastante chocante tanto su World Fantasy Award como su condición de finalista al premio Locus de terror (cuarta posición, correspondiendo el triunfo a «Cazadores nocturnos», de Barbara Hambly).
Esta circunstancia me sirve de excusa para comentar cómo el World Fantasy siempre ha presentado cierto sesgo hacia lo que considera obras más «literarias». Ese mismo año fue también finalista la completamente realista «El silencio de los corderos», completando el quinteto Joe R. Lansdale con «The drive-in» (una mezcla de horror y comedia), Robert Cormier con la novela juvenil «Fade» y James P. Blaylock con la fantasía urbana «The last coin». La fantasía épica no tiene el menor predicamento entre los votantes del World Fantasy (y aquel 1988 Tad Williams, por ejemplo, había dado inicio a su fundamental serie de Añoranzas y Pesares).
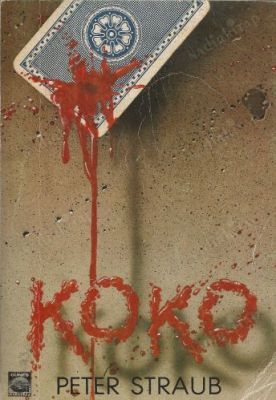
Cabe pues achacar estos premios principalmente al prestigio personal de que gozaba Peter Straub, pues sin ser ni mucho menos una mala novela, difícilmente puede considerarse «Koko» fantasía… o terror siquiera. A la postre, muchas veces las etiquetas ganadas (o adjudicadas) al inicio de una carrera son difíciles de perder.

Peter Straub
2 de marzo de 1943 – 4 de septiembre de 2022
IN MEMORIAM
Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:
Fantasmas (1979)
September 27, 2022
El océano al final del camino
En 2014 Neil Gaiman ganó su vigésimo premio Locus (el tercero de novela, sin contar un par de victorias en la categoría de novela juvenil) por “El océano al final del camino” (“The ocean at the end of the lane”, 2013).
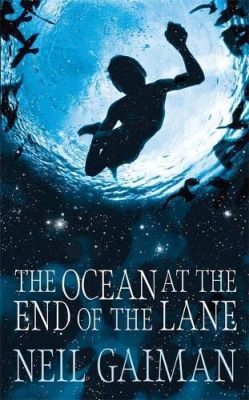
Se trata de una novela engañosamente simple y engañosamente infantil (porque su protagonista y narrador tiene durante la mayor parte de la historia siete años), que ahonda en los grandes temas del autor, ofreciendo sin embargo una narración más fresca y personal, quizás porque bebe también de la infancia del autor (aunque en modo alguno puede considerarse autobiográfica, no más que como retrato de un punto concreto de cualquier infancia que toma como referencia elementos de la propia).
La historia arranca con un adulto de cuarenta y siete años innominado que acaba de asistir al funeral de uno de sus padres. Tras él, retorna a su antiguo barrio y acaba recorriendo hasta el final una carretera secundaria, que desemboca en la granja Hempstock. Allí, entre vagos recuerdos de una niña llamada Lettie a la que conoció cuarenta años atrás, acaba contemplando un estanque que la niña llamaba su océano… y se abren las puertas de su memoria y retrocede a la época inmediatamente posterior a su séptimo cumpleaños.
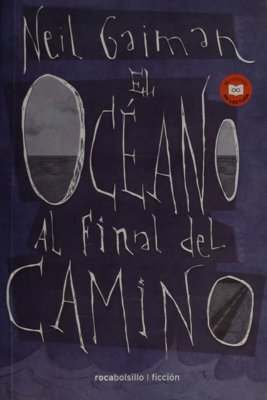
En aquella época sus padres empezaban a pasar estrecheces económicas y alquilaban una habitación de la casa. El último inquilino, un comerciante de ópalos, roba el coche familiar, conduce hasta el final del camino que desemboca en la granja Hempstock y se suicida por haber cometido un desfalco. Este hecho pone en marcha una serie de acontecimientos que acaban involucrando el niño con las tres mujeres Hempstock: abuela, madre e hija… y con planos de la realidad más allá del nuestro y las criaturas que los habitan.
Gaiman demuestra una vez más que es tal vez el mejor cultivador moderno de la fantasía mítico-feérica. El niño entra en contacto con un mundo mágico, una realidad (o muchas) complementaria a la nuestra, en la que la familia Hempstock parece ostentar cierta autoridad. Por desgracia, las acciones del suicida han atraído a un ente poderoso (una “pulga”, la llama la abuela Hempstock) y pese a las buenas intenciones de Lettie, no solo logra penetrar en nuestra realidad, sino que empieza a afectar a todo el barrio y amenaza directamente a la familia del niño. Se impone, por tanto, una acción más decisiva, que puede conllevar repercusiones insospechadas para el niño o incluso para las propias mujeres Hempstock.
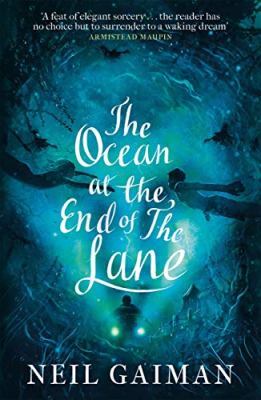
Toda la novela bebe de diversas mitologías y tradiciones folclóricas, quizás más incluso que en elementos específicos (que los hay) en el tono general, que en muchos aspectos asemeja un rito de revelación histérico. Gaiman logra urdir con gran habilidad el “universo” (nunca mejor dicho) mágico, labor en la que sin duda resulta de gran ayuda el que el punto de vista sea el simple y desprejuiciado de la infancia. Es, eso sí, una infancia que empieza a despertar a preocupaciones ignotas hasta el momento.
Realizar una exégesis de “El océano al final del camino” no resulta una tarea fácil, porque en su confección se entrelazan muchas hebras. Yo, ahora, voy a seguir una de ellas, aunque estoy seguro de que no es la única vía interpretativa. Me centraré para ello en “el final del camino”, fijándome en la importancia de la muerte como una de las nuevas verdades a las que está despertando el protagonista (en este aspecto, podemos relacionar esta novela con la anterior “El libro del cementerio”, de 2008).
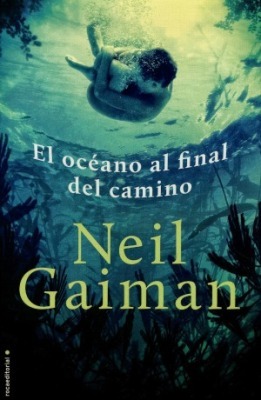
Por supuesto, el tema ya se plantea de entrada con el motivo del entierro familiar, pero es que luego los recuerdos de niñez comienzan con la muerte de un gatito (la primera mascota del niño) y el suicidio del inquilino. A lo largo de la historia, el propio protagonista llega a descubrir el temor por la muerte (todo lo que un niño que se considera inmortal, como todos los niños, puede temerla) y asistimos a algo parecido a la muerte de poderes mucho mayores que los de un simple humano.
Junto con este gran tema, y por culpa de la influencia de la pulga en su vida, el niño experimenta situaciones inconcebibles y apenas comprensibles a sus siete años, como la violencia ejercida sobre él por su padre o la incomprensible amenaza a la estabilidad familiar que representa un adulterio, e incluso se ve enfrentado a decisiones dificilísimas, que le obligan no solo a replantearse la seguridad hasta entonces asumida del mundo, sino a descubrir la responsabilidad por sus acciones y desarrollar un incipiente sentido ético.
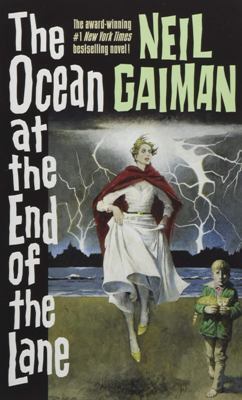
Este análisis, sin embargo, deja de lado la parte del “océano”, y ahí tenemos toda una serie adicional de sublecturas que apuntan hacia lo trascendente: la esencia de la realidad, los límites del conocimiento e incluso la naturaleza de la divinidad; o también podría haber examinado lo que la novela tiene que decir sobre las diferencias y semejanzas entre niñez y adultez, sobre el niño que se halla escondido dentro de todo adulto y sobre el frágil y no del todo confiable lazo entre ambos que es la memoria.
Muchos, muchos temas para una novela tan breve y tan aparentemente simple, que acaba revelándose, al igual que el estanque de Lettie, en todo un océano del que pueden extraerse una infinidad de revelaciones, que justifican sobradamente este premio con el que, para variar en lo que respecta a Gaiman, estoy más que de acuerdo.

Aparte de ese premio Locus que comentaba, “El océano al final del camino” resultó finalista de otros muchos premios relevantes, empezando por el Nebula, que acabó cosechando Ann Leckie por “Justicia auxiliar”. Su principal competidora en el terreno de la fantasía, y la que de hecho le arrebató los premios World Fantasy y Britisth Fantasy, fue “A stranger in Olondria”, de Sofia Samatar; el Mythopoeic, por su parte, recayó en Helene Wecker por “Los viajeros de la noche” (penalizadas ambas en los Locus por tratarse de primeras novelas).
Otras opiniones:
De Patricia Millán en Relatos en ConstrucciónDe Marc J. Miarnau en La Casa de ElDe Carlos J. Eguren en su blogDe Resi en Life is a BookDe Jorge Pozo Soriano en su blogDe Gustavo Higuero en Zona NegativaDe Daniel Pérez Castrillón en Boy With LettersDe Joaquín Torán en FabulantesOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:
Stardust (1999)American gods (2001)El libro del cementerio (2008)September 23, 2022
El dragón de su majestad
En 2006 Naomi Novik publicó su primera novela (de hecho, sus tres primeras novelas), inaugurando la serie de Temerario, un ciclo de fantasía histórica ambientado en la época de las guerras napoleónicas, con la peculiaridad de la existencia de diversas especies de dragones, que junto con sus capitanes humanos, con los que han establecido un vínculo, y el resto de sus tripulaciones constituyen las fuerzas aéreas de los estados beligerantes.
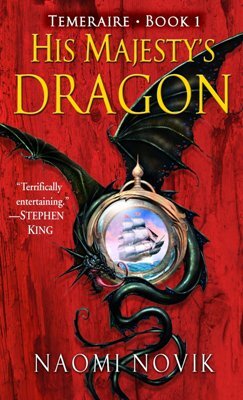
“El dragón de su majestad” (“His majesty’s dragon”) sigue las andanzas del joven capitán de la marina Will Laurence, quien tras una afortunada acción naval entra en posesión de un huevo de dragón como botín de guerra. Su intención es entregárselo cuanto antes a los aviadores, pero al hallarse tan lejos de tierra firme, el dragón eclosiona antes de poder quitárselo de encima y dado que hay que imprimir inmediatamente al recién nacido para evitar que escape, reúne a sus oficiales para la ocasión. El problema es que el neonato a quien escoge es a él.
Forzado por esta circunstancia a cambiar de cuerpo, Laurence y Temerario (que así acaba bautizando al dragón), retornan a Inglaterra se ven obligados a seguir un estricto programa de entrenamiento acelerado en una base escocesa, viéndose obligados a superar tanto las suspicacias de los aviadores, que ven con malos ojos la injerencia de un marino, así como sus propias dudas.
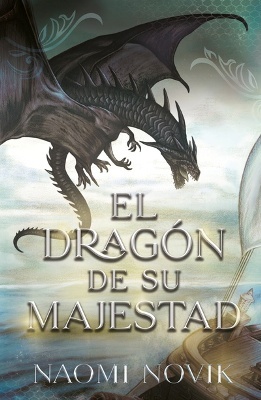
Mientras van ganando habilidades y aprenden las maniobras aéreas a medida que su vínculo se refuerza, la guerra con Napoleón entra en una fase más peligrosa para su nación. Cien mil soldados franceses están a la espera de la armada que se encuentra atrapada en Cádiz (cerca del cabo de Trafalgar) para organizar un desembarco en Gran Bretaña que podría mostrarse fatal para los intereses británicos. El mundo de Temerario, sin embargo, no es exactamente igual que el nuestro (para empezar, están todos esos dragones…) así que el emperador corso nos reserva alguna que otra sorpresa.
A grandes rasgos, “El dragón de su majestad” cumple a la perfección con su premisa, entremezclando con habilidad dos tipos de novela ya bien establecidos. Por un lado, tenemos las historias de jinetes de dragones, que sigue bastante al pie de la letra el modelo establecido por Anne McAffrey en 1968 con “El vuelo del dragón”. Por otro, superpone sobre ello una trama de aventura bélica al estilo, por ejemplo, de la saga del capitán Aubrey Maturin de Patrick O’Brian (con leves, muy leves pinceladas de costumbrismo decimonónico a lo Jane Austen). Todo ello con un tono no excesivamente grave, que bordea incluso el tratamiento juvenil, aunque la novela está consideraba fantasía adulta, no Young Adult.
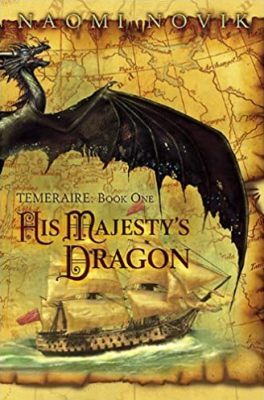
“El dragón de su majestad” no debería diferenciarse mucho de cualquier otra historia de las de “muchacho y su perro”, que tantas obras, incluidas una buena cosecha de títulos de ciencia ficción y fantasía, han inspirado (en particular, cuando se pone de manifiesto lo especial que es Temerario, incluso entre tantos dragones). En otras palabras, no debería haber supuesto mucho más que un entretenimiento ligero, una variación no demasiado significativa de una fórmula correcta pero para nada original (de hecho, los sucesivos giros de la historia difícilmente pillarán por sorpresa a ningún lector experimentado, porque en ese sentido la novela se ajusta al milímetro a la fórmula magistral, llegando a resultar tal vez excesivamente predecible en determinados compases).
Sin embargo, como ya demostraría más adelante con sus novelas inspiradas en cuentos de hadas, Naomi Novik posee un gran talento para ir un paso más allá y lograr ofrecer una perspectiva novedosa sobre temas aparentemente trillados. En el caso que nos ocupa, en vez de limitar la interacción a un jinete y su dragón (algo típico, que encontramos desde los Dragones de Pern originales a la Dragonlance, llegando a títulos más modernos como la serie infantil de “Cómo entrenar a tu dragón” o la juvenil de Eragon), convierte a estas criaturas en auténticas fortalezas volantes, atendidas por una numerosa dotación tanto en vuelo como en tierra y con numerosas estrategias de combate adaptadas a formaciones de dragones de distinto peso y habilidades.
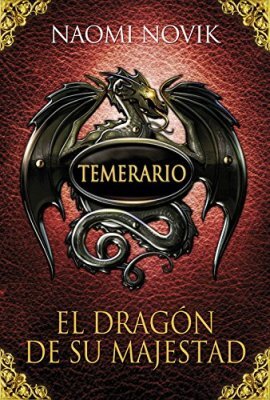
Todo ello le permite a la autora ahondar en los paralelismos con las novelas de hazañas bélicas navales, al tiempo que le da flexibilidad para explorar el potencial ucrónico de la premisa, permitiendo que se separe de los estrechos límites de la fantasía histórica tradicional (algo que, al parecer cobra cada vez más importancia a medida que avanza la serie).
Aprovecha, además, para ir introduciendo temas sociales, algo que es habitual en el fantástico contemporáneo, tales como el papel de la mujer o los derechos de las minorías (dragones, en este caso). Lo hace, sin embargo, con respeto por el período histórico, fundamentándolo bien dentro del contexto especulativo (hay cierta especie de dragonas que solo establecen un vínculo con aviadoras, por ejemplo) y encajándolo en la cultura imperante, sin permitirse anacronismos excesivos por mor del mensaje.
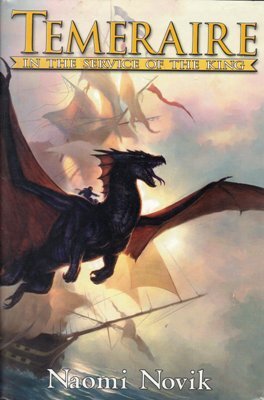
La serie de Temerario cuenta con nueve libros. Tres de ellos, “El dragón de su majestad”, “El trono de jade” y “La guerra de la pólvora” se publicaron en 2006, los restantes a lo largo de los diez años siguientes. La recepción fue muy positiva, valiéndole a Naomi Novik algunos de las más importantes distinciones para un autor novel, tales como el premio Compton Crook, el John W. Campbell a mejor nuevo autor (actualmente Astounding) o el Locus de primera novela, para “Temeraire: in the service of the king”, la edición ómnibus de esos tres primeros títulos.
El reconocimiento más importante, sin embargo, que ya sirvió de anticipo para lo que posteriormente conseguiría, fue la nominación al premio Hugo de 2007, que acabó conquistando Vernor Vinge por “Al final del arco iris”. El resto de nominados fueron Charles Stross por “La casa de cristal”, Michael F. Flynn por «Eifelheim» y Peter Watts por “Visión ciega”.
Otras opiniones:
De Juan Vorágine en Vorágine InternaDe Violeta Lila en Anika Entre LibrosDe Jaime M. en SagacómicOtras obras de la misma autora reseñadas en Rescepto:
Un cuento oscuro (2015)Un mundo helado (2018)September 19, 2022
Más allá del hielo
El equipo de Douglas Preston y Lincoln Child constituye un prolífico dúo de escritores de bestsellers, que debutó en 1995 con “El ídolo perdido”, la primera de sus novelas sobre el agente del FBI Aloysius Pendergast (a día de hoy la serie suma trece). En ella ya se mostraban las líneas generales de su estilo, cercano al technothriller aunque con cierta inclinación hacia la novela de aventuras y el policíaco.
Aparte de ellas, los dos autores han firmado otros diez títulos, tanto sueltos como pertenecientes a ciclos menores. Entre ellos se cuenta “Más allá del hielo” (“The ice limit”, 2000).
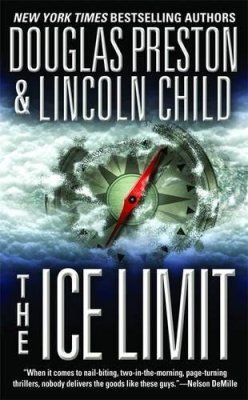
La historia versa sobre los esfuerzos de un equipo de ingenieros estadounidenses, liderados por Eli Glinn, un antiguo zapador militar reconvertido en líder de una empresa especializada en llevar a término macroproyectos de ingeniería aparentemente imposibles. En esta ocasión han sido contratados por el multimillonario Palmer Lloyd (el séptimo hombre más rico de la Tierra), obsesionado por reunir las mejores piezas del mundo (tanto expositivas como humanas) para su museo privado de historia natural. En esta ocasión, el objetivo es un meteorito, el mayor jamás encontrado, que ha sido localizado en una pequeña isla en el Cabo de Hornos, el territorio más al sur de la Tierra que no pertenece a la Antártida.
Las dificultades del proyecto tienen que ver por un lado con las bajas temperaturas y las malas condiciones de navegación en la zona, por otro con la necesidad de despistar a las autoridades chilenas para llevarse el premio sin que se enteren, pero sobre todo con el extraordinario peso del meteorito, estimado originalmente en diez mil toneladas por el experto Sam McFarlane, ex socio del descubridor original, al que el hallazgo le costó la vida. A la postre, sin embargo, resulta rondar más bien las veinticinco mil, lo cual pone a prueba hasta los más exagerados márgenes de seguridad de Glinn.
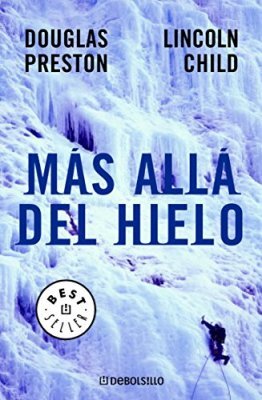
Así, durante toda la primera parte de la historia tenemos un technothriller bastante típico, en el que se combina la meticulosidad técnica con un poco de intriga política, aventura y algo de desarrollo de personajes (aunque estos nunca terminan de resultar atractivos). Por supuesto, el dinero no es un problema, así que los autores se permiten dotar a la expedición con medios que para sí quisieran las auténticas expediciones científicas.
La principal característica de Eli Glinn es su insistencia en controlar hasta el más mínimo detalle de todo, así como su política de trabajar siempre con un margen de seguridad que duplique al menos los requerimientos máximos teóricos. Por ello, a medida que va avanzando la historia, parece tenerlo todo bajo control, salvo quizás por la injerencia de Vallenar, un comandante chileno caído en desgracia al mando de un destructor, que se muestra tan incorruptible como obsesionado por frustrar los planes de los americanos, aunque en un principio ignore cuáles son.
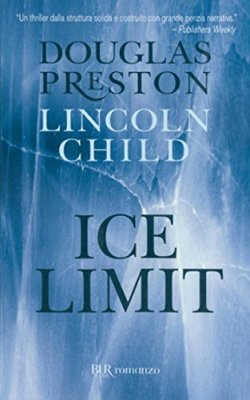
La historia da un giro decidido hacia la ciencia ficción propiamente dicha cuando la expedición logra desenterrar el meteorito y descubren que es mucho más singular de lo que nadie había podido siquiera imaginar… y también que podría resultar bastante más peligroso que todo cuanto hasta el maniático Glinn hubiera podido prever.
Durante la mayor parte de su longitud “Más allá del hielo” es un technothriller modélico. El género no precisa de personajes profundos, solo de personalidades pintorescas y en eso cumple bastante bien. El problema de trasladar el objeto más pesado jamás movido de una pieza, y hacerlo bajo las narices de todo un país, también ofrece en principio suficientes peripecias para hacer atractiva la trama. A decir verdad, hasta cuando entran en juego los elementos más especulativos los autores consiguen mantener la historia bajo control, con una propuesta ciertamente sugerente… a la que por desgracia intentan sacar quizás excesivo jugo.
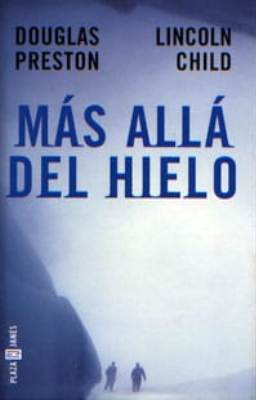
Antes de entrar a analizar esta cuestión, sin embargo, cabe pegarles un pequeño tirón de orejas a los autores por el tufillo xenófobo que presenta el conjunto. Todos y cada uno de los personajes chilenos son a) corruptos, b) borrachos o c) psicópatas. Ya es bastante malo que el papel de villano recaiga en quien tiene razón (Palmer Lloyd pretende realizar básicamente un expolio), como para presentarlo bajo la peor luz imaginable (llegando incluso al extremo de insinuar conexiones nazis entre sus progenitoresb) para hacer de los ladrones los héroes de la función (ello no implica que no exista un poco, muy poco, de autocrítica). En resumidas cuentas, dudo que la novela haya tenido mucho éxito en Chile (si es que ha llegado a publicarse allí).
La conclusión (que se desarrolla, eso sí, a un ritmo perfectamente medido) supongo que será divisiva. Estoy seguro de que muchos lectores disfrutarán con los giros especulativos finales (aunque lo dejen todo en el aire para una secuela… que se demoró dieciséis años, hasta que en 2016 publicaron “Infierno blanco”, “Beyond the ice limit”, integrada en la subserie de Gideon Crew). A mí, personalmente, me da la impresión de que se pasan de rosca y lo que estaba siendo un buen technothriller acaba deviniendo una novela de ciencia ficción mediocre. Recalco que esta valoración puede tener mucho que ver con gustos personales, pero en mi opinión el technothriller se sustenta en la apariencia de verosimilitud y en los compases finales hay demasiadas ideas sacadas de la manga como para conservar ese anclaje necesario con lo casi cotidiano.
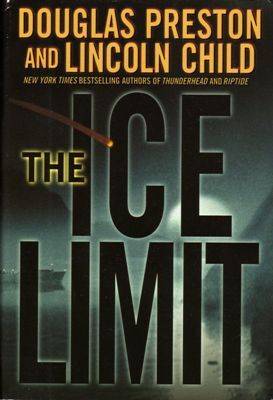
En cualquier caso, esto refleja sobre todo preferencias personales. Dentro del campo de los technothrillers, “Más allá del hielo” constituye un esfuerzo bastante loable, que entronca con historias tan tempranas como “La caza del meteoro”, de Jules Verne (revisada y ampliada por Michel Verne en 1908), aunque la inspiración directa de la obra cabe encontrarla en la historia de la “recuperación” del meteorito conocido como Ahnighito (de 58 toneladas, aunque partido en varios fragmentos, el mayor de los cuales, de 31 toneladas, aún es hoy en día el segundo más pesado que haya sido trasladado), llevada a cabo en 1897 por Robert E. Peary. Este meteorito se encuentra en exhibición en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, donde Douglas Preston trabajó entre 1978 y 1985 (lo que le ha proporcionado a lo largo de los años inspiración para numerosas novelas).
Otras opiniones:
De Prometeo Encadenado en Libros, Libros, Libros…September 15, 2022
Lengua materna
Suzette Haden Elgin fue una lingüista y escritora de ciencia ficción, fundadora además en 1978 de la Science Fiction Poetry Association. De su producción, orientada en buena medida hacia la especulación lingüística y el feminismo, destaca la trilogía de la Lengua Materna, iniciada en 1985 con la novela homónima (“Native tongue”).
La novela plantea una distopía, basada en la hipotética derogación en 1991 de los derechos civiles de las mujeres en los EE.UU., pasando desde entonces estar bajo la supervisión de un varón adulto responsable, sin derecho al voto, a ejercer trabajos cualificados (salvo casos muy específicos), a manejar dinero o cualquier otra muestra de independencia. Casi dos siglos después tenemos un mundo que, por algún motivo, les ha seguido la bola a los estadounidenses, en el que las mujeres se encuentran por completo supeditadas a los hombres.
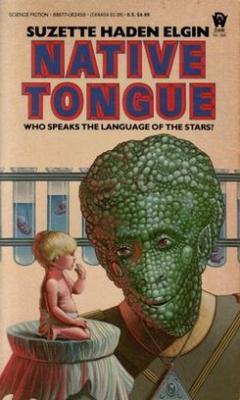
En estas circunstancias, dentro de una casta especial, los lingos, se está fraguando una revolución. Las mujeres infértiles, que viven juntas en la casa estéril, llevan años creando en secreto un lenguaje secreto ginocéntrico, el láandan, capaz de expresar ideas que los lenguajes naturales, teóricamente masculinos, son incapaces de elaborar.
En este mundo futuro las trece líneas de los lingos ejercen una suerte de monopolio sobre la traducción de lenguajes alienígenas. Cada vez que se descubre una nueva raza (humanoide), un bebé lingo es introducido en una interfaz con el alienígena varias horas al día para que adquiera su idioma como si fuera un lenguaje materno. Así, desde la más tierna infancia, los lingos trabajan por el bienestar de la Tierra y su expansión comercial y colonial, pese a lo cual son tratado con desconfianza y odio tanto por el público en general como por el gobierno planetario, obligado a utilizar sus servicios.
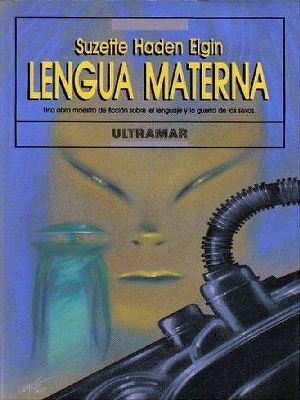
La novela presenta dos o tres líneas más o menos entrelazadas. Por un lado, la más importante, sigue a grandes rasgos la vida de Nazareth, una mujer lingo especialmente dotada para la lingüística, desde que tiene catorce años y empieza crear sus propias palabras en láandan (aunque ella cree estar trabajando en el langlés, una pantalla de humo creada por las mujeres para despistar a los hombres respecto a su auténtico trabajo). En segundo lugar se presentan los desastrosos esfuerzos del gobierno por romper el monopolio lingo, siendo los primeros en lograr un traductor para una especie no humanoide. Por último, tenemos a Michaela, una mujer rota por el dolor que ansía vengarse de los lingos, a los que culpa erróneamente de la muerte de su hijo.
Suzette Haden Elgin concibió la novela en parte como un experimento sociolingüístico. A tal efecto, creó verdaderamente el lenguaje láadan y publicó un diccionario y una gramática para enseñárselo a las mujeres que quisieran. La idea era que la lectura de la novela debía promover el anhelo por disponer de un lenguaje femenino y que, una vez divulgado, su mismo uso provocaría cambios socioculturales (de acuerdo con la hipótesis Sapir-Whorf… aunque la autora lo utiliza en una interpretación que no es ni laxa, ni estricta, sino que se queda un poco en tierra de nadie). El experimento fue en cierto modo un fracaso, dado que el láadan tuvo una acogida nula (de lo que la autora extrajo la conclusión de que no había interés por disponer de una idioma exclusivamente femenino).
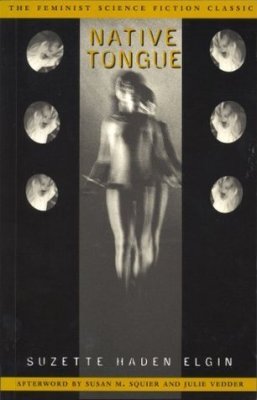
Respecto a la novela como tal… resulta también fallida. El problema de las novelas con mensaje es que a veces el fondo se impone tanto a la forma que se generan inconsistencias (le ocurre también, por ejemplo, a Octavia Butler con la saga de la Xenogénesis). En este caso en concreto, la estructura socioeconómica del mundo que propone Suzette Haden Elgin no tiene sentido. Ni la opresión de los lingos es creíble (por un lado, si de verdad ostenta un monopolio, la sartén la tendrían ellos por el mango; por otro, lo cierto es que nada impide al gobierno crear sus propias interfaces y solo su emperramiento en lograr el éxito con un raza no humanoide hace que no puedan romper el monopolio lingo), ni lo es tampoco la relación de poder entre hombres y mujeres (oscila de forma inconsistente entre un machismo típico de los años cincuenta, una relación de casi esclavitud y, de nuevo, una situación en la que las mujeres lingo al menos ostentarían en teoría la capacidad de ejercer palanca y obtener una mayor independencia… aunque nunca lo hacen).
La segunda, y posiblemente fatal, carencia es que, para tratarse de una novela que se apoya en no poco medida en el concepto del láadan, apenas nos muestra nada de ese lenguaje o nos explica por qué su existencia supondría un cambio tan radical. Teniendo en cuenta que era un lenguaje artificial ya creado (por una única lingüista, demostrando que no hacen falta decenas de mujeres durante décadas), no se utiliza para nada en la novela ni se explica por qué ha de promover el oscurecido punto de vista femenino. De hecho, todo cuanto se nos llega a mostrar del mismo se queda en el plano semántico, mostrando neologismos para conceptos supuestamente femeninos, pero que en realidad tienen en mi opinión más de experiencia etnocéntrica (mujer, blanca, de clase media alta, estadounidense, nacida en la década de los treinta) que de experiencia privativamente femenina.
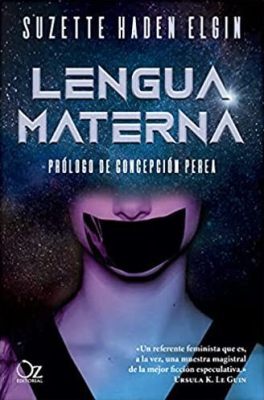
La cuestión es que había cosas que decir sobre lo que hoy se conoce como perspectiva de género en el lenguaje. La tendencia, por supuesto, no es a crear lenguajes nuevos, sino a modificar los ya existentes para intentar hacerlos menos androcéntricos. En toda la novela, sin embargo, no se da un solo ejemplo de cómo el inglés lo es (y me consta, porque lo he revisado por encima, que el láandan tiene características en ese sentido).
Una pena, porque pese a todo “Lengua materna” se lee con facilidad. Es extremadamente maniquea, pero eso es algo hasta cierto punto esperable dada la intencionalidad, y cualquier deficiencia en ese sentido viene compensada por el concepto de la adquisición de lenguajes alienígenas como si fueran maternos (lo cual merecería sin duda una historia mejor para desarrollarse).
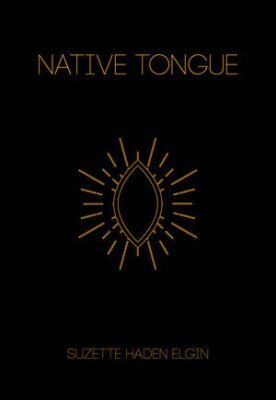
En 1987 Suzette Haden Elgin publicó una secuela, “La rosa de Judas”, cerrando la trilogía en 1993 con “Earthsong”, que sigue inédita en español. La recepción de ambas (sobre todo de la tercera) fue significativamente más pobre que la de la original.
Otras opiniones:
De Eulàlia Lledó Cunill en Huffington PostDe Alicia D. Carballeira en El Templo de las Mil PuertasDe Cristina Monteoliva en La Orilla de las LetrasEn Los Libros de PaulaDe Eloi Puig en Los Libros del KrakenDe Mandy en Sueños de PapelEn Diario de una Chicka LitDe David G. en La Gran Biblioteca de DavidSeptember 11, 2022
La afirmación
Christopher Priest fue una adición relativamente tardía a la New Wave británica, con sus primeros cuentos publicados en 1966 y su primera novela, «Indoctrinario», en 1970. Pronto, sin embargo, empezó a destacar, llegándole el reconocimiento crítico con «El mundo invertido» (1975), que le valió su primer BSFA.
Suele considerarse 1981, con la publicación de «La afirmación» («The affirmation») como un punto de inflexión en su carrera, que empezó a dirigirse (un poco a la estela de Ballard) hacia un slipstream más literario, reduciendo el componente fantástico aunque sin renunciar a algunos de sus temas favoritos como la naturaleza maleable de la realidad o, de un modo más específico, la disociación entre percepción, narración y realidad.
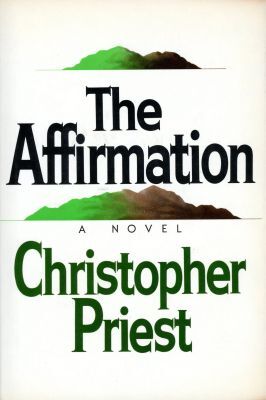
Precisamente en torno a esos tres ejes se articula «La afirmación», que se nos presenta inicialmente como una suerte de autobiografía escrita por un tal Peter Sinclair, un joven londinense de veintinueve años que ha sufrido en rápida sucesión tres rotundos golpes. Primero, la muerte prematura de su padre; segundo, su despido del trabajo especilizado que venía desempeñando en una empresa química; tercero, una ruptura traumática con su novia, Gracia. A resultas de todo ello, ha acabado autorrecluyéndose en la casa de campo de un viejo amigo de su padre, con el compromiso de realizar los arreglos que necesita. Allí, con el propósito explícito de conocerse mejor, comienza a escribir la historia de su vida.
Durante los primeros compases de la novela Priest parece dedicarse principalmente a reflexionar sobre el proceso creativo, desde una perspectiva metaliteraria. Peter empieza varias veces su biografía, hasta que llega a la conclusión de que el mejor modo de mostrar la verdad subyacente es a través de la metáfora. Nace así Peter Sinclair, un joven jethrano de veintinueve años que ha ganado la lotería de Collago, una nación insular, perdida en el interior del Archipiélago del Sueño, que ofrece mediante ese mecanismo azaroso un exclusivo procedimiento médico llamado atanasia, cuya finalidad es prolongar indefinidamente la vida (conservando, además, una salud envidiable).
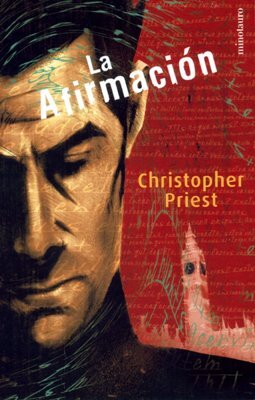
Supuestamente, la vida de ese otro Peter Sinclair y sus encuentros con personajes equivalentes a aquellos que han sido relevantes en su vida debería ofrecernos claves para describir al verdadero Peter… y lo hacen, aunque no como se supone, porque no tardamos en descubrir algo inquietante: Peter Sinclair es un narrador mentiroso.
La irrupción de su hermana mayor en el retiro autoimpuesto nos revela que todo lo que nos ha estado contando sobre sus avances en la restauración de la casita es falso. En vez de eso, ha vivido cada vez más recluido en sí mismo, huyendo, ahora lo «sabemos» de lo que le ha ocurrido, porque resulta que inmediatamente después de la ruptura que conocemos, Gracia ha intentado quitarse la vida con una sobredosis de medicamentos, y eso al parecer resultó ser demasiado para Peter, que se ha refugidado literalmente en la campiña y metafóricamente en ese Archipiélago del Sueño, donde ha «conocido» a otra novia, Seri, que lo acompaña a la clínica donde le realizarán el procedimiento de inmortalización. A partir de ahí, todo se complica.
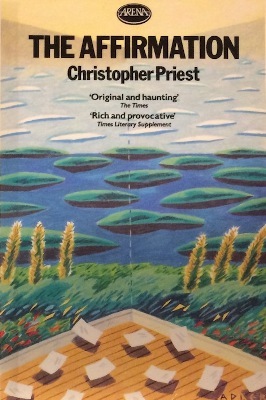
Priest juega con las dos realidades que ha plasmado para Peter, saltando de Londres a Collago, de su reluctante proceso de reinserción en la vida que había abandonado en Londres a las dudas que le suscita el proceso de atanasia, que al parecer implica necesariamente una amnesia total y una reconstrucción de su personalidad a partir de un prolijo cuestionario previo. La cuestión es que pronto empiezan a entremezclarse esos dos escenarios, con la irrupción en la trama archipelágica de la autobiografía escrita en Inglaterra, con la peculiaridad de que desde esa perspectiva realidad y ficción intercambian posiciones.
Por teminar de embrollar las cosas, Seri se manifiesta en Londres, justo cuando Peter parece estar reconciliándose con Gracia, y cuando ella está cerca el propio Londres parece transmutarse en Jethra, aunque al mismo tiempo resulta evidente por cómo reaccionan los testigos que todo ese vaivén de realidades acontece en la mente del narrador. Ahí es donde el trabajo previo de Priest comienza a dar frutos, porque antes de jugar con estas percepciones claramente patológicas Peter ha estado cuestionándose sobre la fiabilidad de los recuerdos y la capacidad de la mente (y de la narrativa) para reescribir el pasado. Claro que, ¿dónde empieza y termina el pasado? ¿Existe realmente un ahora o, como sugiere nada menos que el segundo párrafo de la novela, en el proceso mismo de fijar el presente ya se está convirtiendo en pasado y, por tanto, deviene en falseable?
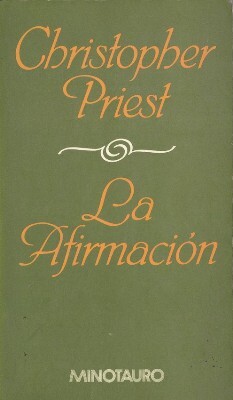
Hablando de recuerdos, es buen momento ahora para recordar que Peter Sinclair es cualquier cosa menos un narrador sincero. ¿Por qué nos está dando a entender todos esos fallos de percepción? ¿Qué está intentando ocultar bajo todas esas capas de «creatividad autobiográfica»? La habilidad de Christopher Priest para entremezclar las perspectivas nos lleva incluso a preguntarnos cuál es la realidad objetiva de Peter. ¿Se trata de un londinense que se fuga al territorio imaginario de las islas, que vendrían a representar su subconsciente, o es un jethrano que se ha inventado por algun razón incognoscible un lugar llamado Inglaterra, obligando además a los técnicos de atanasia a reconstruir su personalidad a partir de esa ficción?
Ya casi al final una nueva revelación nos ofrece la última pieza del rompecabezas que es Peter Sinclair. Ahora bien, ¿cómo insertarla entre las demás? Supongo que esa es una decisión personal de cada lector. Particularmente, considero que hay algo en la naturaleza del escenario imaginario de Priest que nos ofrece una pista de interpretación. En él, Inglaterra, una isla, se ha transformado en el continente de Faianland, un señorío vagamente decimonónico, aunque con tecnologías anacrónicas. En él, quien ha fallecido es la madre, no el padre de Peter. Análogamente, ¿qué podemos inferir de esa búsqueda de la inmortalidad? ¿De qué realidad podría estar fugándose Peter?
No menos ambigua resulta otra cuestión que el magnífico final acaba suscitando: ¿Quién es el autor de la novela autobiográfica que hemos estado leyendo? Evidentemente, es Peter Sinclair, sí, ¿pero qué Peter Sinclair?
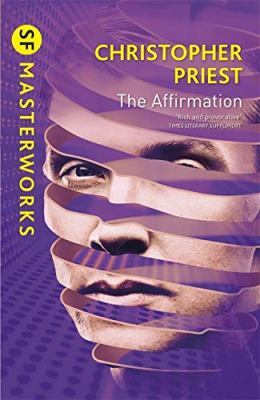
«La afirmación» le valió a Christopher Priest su segunda nominación al BSFA de novela, aunque en esta ocasión perdió frente al inicio del Libro del Sol Nuevo de Gene Wolfe («La sombra del torturador«), una novela que casualmente está narrada también por un personaje no fiable. J. G. Ballard fue igualmente finalista por «Hola, América». El Archipiélago del Sueño, que de hecho había sido imaginado previamente en algunos relatos, volvería a aparecer en la antología «The Dream Archipelago» (1999) y las novelas «The islanders» (2011) y «Expect me tomorrow» (2022).
Para concluir, tan solo unas divagaciones sobre la adscripción genérica de «La afirmación». ¿Se trata de fantasía o de ciencia ficción? Es una cuestión peliaguada, para empezar porque no contamos con una definición inequívoca de qué es ciencia ficción. Podría argumentarse que la existencia de la atanasia le confiere los créditos especulativos suficientes para poder ser considerada como tal. El caso es que no hay realmente una tesis en la novela. No está intentando llegar a ninguna conclusión. Es un collage de percepción, narración y realidad, abierto por completo a la interpretación del lector. Personalmente, en estos momentos la interpretaría como fantasía… aunque eso es algo que podría perfectamente cambiar en algún momento futuro.
Otras opiniones:
De Borja Bilbao en CDe Daniel Salvo en Ciencia Ficción PerúDe Martín Cristal en El Pez VoladorDe Jaime en El Jardín del Sueño InfinitoDe Antonio Ramírez en El Quimérico LectorSeptember 7, 2022
The first fifteen lives of Harry August (Las primeras quince vidas de Harry August)
En 2014 Claire North irrumpió súbitamente en el panorama de la ciencia ficción, aunque lo cierto es que esa joven autora llevaba ya más de una década volcada en la literatura fantástica. De hecho, había debutado, firmando con su nombre real, Catherine Webb, ya en 2002, con la novela de fantasía juvenil «Mirror dreams», que había escrito a los catorce años (por entonces tenía dieciséis). Seis años y seis novelas después, tras haber conquistado una nominación a la prestigiosa Carnegie Medal antes de cumplir los veinte, dejó de lado ese nombre (aunque aún publicaría una octava novela con él) y entró escena como Kate Griffith, autora de seis novelas adultas de fantasía urbana entre 2009 y 2013.
El último (por ahora) giro a su carrera llegó en 2014, como Claire North, marcando el cambio de pseudónimo un cambio también de orientación, pues empezó a publicar ciencia ficción (algo que sus editores intentaron disimular), cosechando de inmediato la atención de la crítica (sobre todo británica).
En su primera vida (y en todas las posteriores) Harry August nace el 1 de enero de 1919 en el baño de señoras de una estación. Su madre, una sirvienta deshonrada que está volviendo a casa portando en su vientre el fruto de su abuso y que muere por falta de asistencia; su padre, el señor de una mansión que ha conocido tiempos mejores y que, al enterarse de la tragedia, maniobra para que los August, sus jardineros, adopten al bebé como propio. Setenta años después Harry fallecé en un hospital por culpa de un cáncer, después de haber llevado un vida anodina e ignorante de su origen. La sorpresa es que vuelve a nacer, en la misma fecha y bajo las mismas circunstancias; y no solo eso, sino recordando (a partir de los cinco o seis años) todo lo experimentado en su vida anterior.
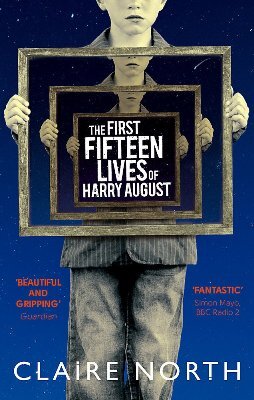
Con el transcurrir de los años (y las vidas), Harry descubre que es un uroboro (o kalachakra): alguien que, al contrario que los lineares, revive una y otra vez su vida; y también que no está solo, sino que esta condición afecta quizás a una persona de cada medio millón, y quienes la sufren se organizan en organizaciones conocidas como Clubes Cronos, que se encargan de dar apoyo y facilitar las sucesivas vidas de sus miembros, sobre todo en la vulnerable y extraña etapa infantil (pues son unos niños con todo el conocimiento de varias vidas adultas).
Al final de su undécima vida, cuando ya ha experimentado más de siete siglos de vivencias subjetivas, una niña se acerca a su lecho de muerte y le comunica una información trascendental desde el futuro para que la transmita hacia atrás en el tiempo: el mundo se dirige hacia su fin y, aunque siempre ha sido así, ese fin cada vez está más cerca.
«Las primeras quince vidas de Harry August» se inscribe en el subgénero de historias sobre bucles temporales que inventó Richad A. Lupoff en 1973 (con el cuento «12:01»), extendió como novela Ken Grimwood en 1987 con la ganadora del World Fantasy Award «Volver a empezar» y popularizó definitivamente Harold Ramis con la película «Atrapad… ¡»El día de la marmota», qué caramba! Desde entonces (1993), lo habitual es que el bucle temporal sea relativamente breve (un día como máximo), pero ya la novela de Ken Grimwood presentaba un bucle inicial de veinticinco años, que iba acortándose con cada iteración. En ese sentido, la novela de Claire North no es exactamente novedosa.
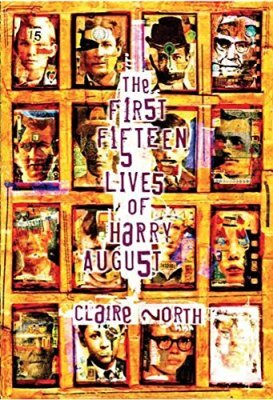
Lo que sí es singular es la creación de la comunidad de uroboros, que se extiende por siglos en el futuro y en el pasado y ofrece en el presente inmutable de cada cual un punto fijo de camaradería y apoyo (aunque es preferible no pensar mucho en cómo funciona exactamente, porque esa concepción del tiempo como algo que se reinicia en cada vida me resulta excesivamente solipsista). Respecto a la trama en sí del fin del mundo… la verdad es que es lo que menos me gusta de la novela. Primero, porque huele un poquito a tecnofobia (aunque soy consciente de que no es ese exactamente su sustrato filosófico); segundo, porque a falta de conocimientos científicos sólidos, se apoya en un macguffin cuántico muy poco creíble.
Es una pena, porque pienso que la novela es mucho mejor cuando no está intentando contar una historia (o cuando no está intentando contar una historia lineal). Los dos primeros tercios de «Las primeras quince vidas de Harry August», de hecho, son extraordinarios. La narración no deja de saltar adelante y atrás no solo en el tiempo físico, sino también en el subjetivo, construyendo entre todos esos capítulos (breves y contundentes) una experiencia humana multiplicada por sí misma, explorando ideas fascinantes como el efecto divergente de nuestras decisiones (aunque resulta más significativo comprobar cómo cambia el resto del mundo, inconscientes de estar viviendo una y otra vez el mismo escenario), cuestiones éticas sobre la responsabilidad personal en un mundo sin consecuencias definitivas o la búsqueda personal de un sentido para la existencia.
Todo ello, por desgracia, acaba diluido cuando la novela opta por centrarse en cuestiones más típicas como quién está acelerando el fin del mundo y cómo pararlo (sin dedicar suficiente reflexión a preguntas más profundas como por qué hay que pararlo). Ojo, no quiero decir en modo alguno que sea un final malo. Es solo que prometía tanto, tanto al principio, resultaba tan novedosa y arriesgada, que optar por el camino fácil del thriller resulta un pelín decepcionante (sobre todo si en el proceso se abandonan los saltos temporales narrativos y se sigue una trama más lineal).
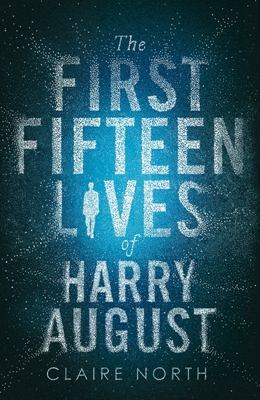
Tal vez ahí, por fin, acaba por apreciarse la juventud de la autora, porque «Las primeras quince vidas de Harry August» acaricia con los dedos lo trascendente, se asoma a la esencia misma de lo que nos hace humanos, y finalmente se contenta con mucho menos, solucionando un fin del mundo que, de todas formas, iba a ser solo temporal (según la interpretación que hagamos, las únicas víctimas permanentes de todo el proceso podrían ser los uroboros nonatos del futuro).
Tal vez esté siendo un poco pejiguero, porque pese a todo «Las quince primeras vidas de Harry August» es una de las mejores novelas de ciencia ficción que he leído de entre las publicadas en este siglo, pero ¡ay, ese potencial desaprovechado!
La novela cosechó varios premios y nominaciones, siendo lo más relevante su distinción con el John W. Campbell Memorial de 2015. También fue finalista del Arthur C. Clarke que acabó obteniendo Emily St. John Mandel por «Estación Once» y del BSFA de 2014 que cosechó Anne Leckie con «Espada auxiliar». Tras su traducción al español en 2015, obtuvo en 2016 el premio Ignotus a mejor novela extranjera, así como la victoria en esa misma categoría en la primera edición de los premios Kelvin 505 del festival Celsius 232.
Otras opiniones:
De Santiago Gª Soláns en SagacomicDe Laura Huelin en La Nave InvisibleDe Wicho en MicrosiervosDe Sandry en Sueños Entre LetrasDe Daniel Pérez Castrillón en Boy With LettersDe Melania en La Biblioteca de Bella


